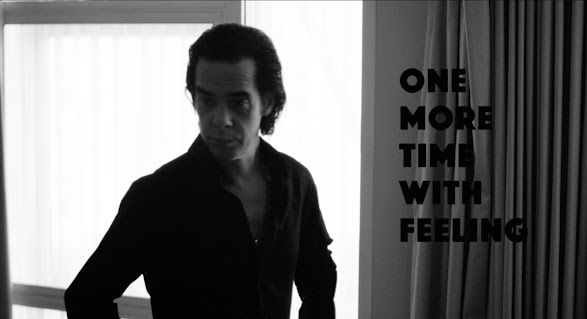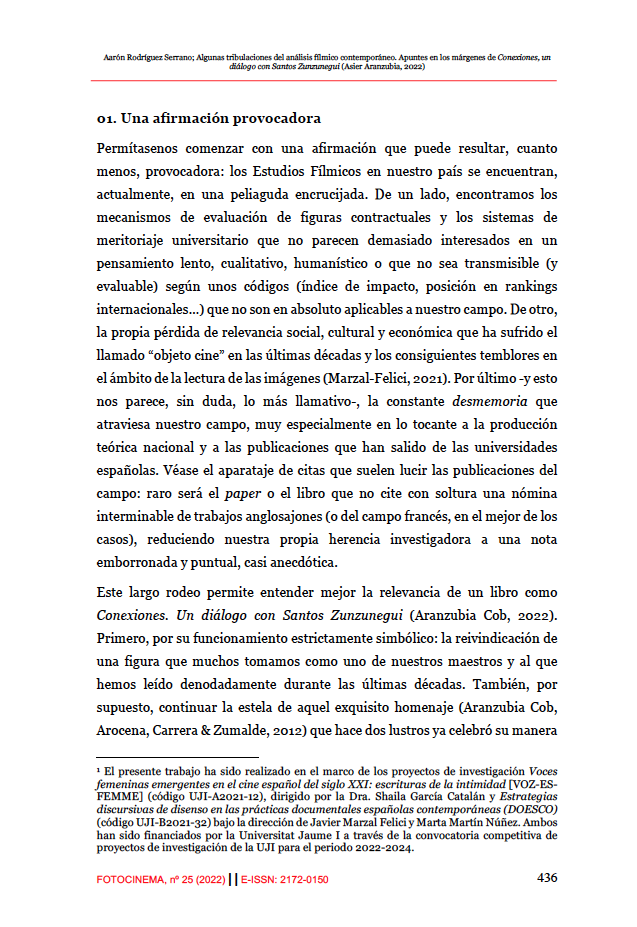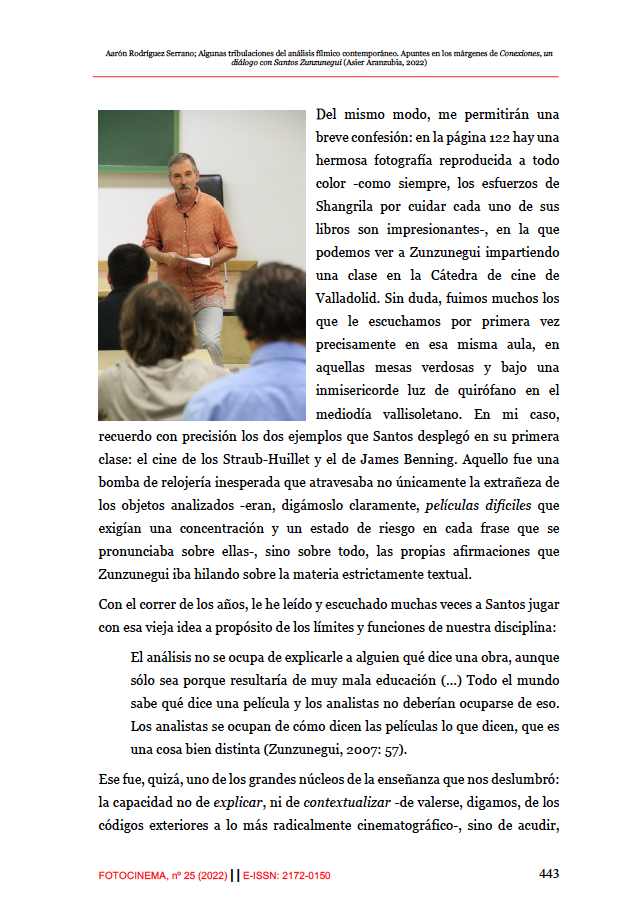EN DEFENSA DEL FUTURO
GOODBYE, DRAGON INN (TSAI MING-LIANG, 2003)
Aarón Rodríguez Serrano
Para Jesús Rodrigo y todo el equipo de Shangrila,
en agradecimiento por los años vividos.
1
2003/2008
En diciembre de 2008, si no me falla la memoria, se editaba el número 8 de la revista Shangrila. Yo todavía no había defendido la tesis doctoral, y me estrenaba como colaborador con un texto sobre Lynch (bastante mejorable) y otro sobre la banalidad de la representación del Holocausto (que, leído hoy, no estaba mal del todo). Chequeando el índice de aquellos primeros números puedo comprobar que, de alguna manera, allí se aglutinó una extraña mixtura de generaciones, pasados y presentes de la teoría fílmica, viejos maestros y jóvenes kamikazes que, peor que mejor, hemos ido configurando el siempre efímero presente de nuestra disciplina.
Creo importante situar este pequeño dato autobiográfico en el frontispicio de este texto precisamente porque Goodbye, Dragon Inn se estrena en 2003, tres años antes de que surgiera el primer número de Shangrila y, de alguna manera, configura y prefigura todo lo que habría de pasar en los años posteriores. Después de todo, ambos proyectos (película, revista) emergen en la década que verá morir los rodajes en celuloide, la desaparición de las grandes salas, el surgimiento de la distribución online y de aquello que se llamó, aunque hoy casi nadie lo recuerde o lo tome en serio, la Nueva Cinefilia. De hecho, el cine de Tsai Ming-liang estaba ya en el centro de aquel movimiento, como lo estaba el de Abbas Kiarostami, el de Jafar Panahi, el de Edward Yang (que tuvo su propio dossier en nuestras páginas y que, por si fuera poco, le sirvió como excusa a mi querido Faustino Sánchez para esbozar un libro en el que, muy amablemente, me invitó a colaborar).
Ahora bien, me permitirán que no me desplome en la llorera nostálgica. Le haría un flaco favor a la trayectoria del director malayo si volviera a sacar la brújula del tiempo perdido para decir lo que todo el mundo ha dicho ya sobre la película y queda sobradamente sintetizado en el monográfico que le dedicó Nick Pinkerton hace un par de años (2021): que es un homenaje a los viejos cines de su infancia, que es un réquiem por los años dorados del wuxia, que se trata de la enésima confirmación de la “muerte del cine”. Ciertamente, Goodbye, Dragon Inn es todo eso.
Sin embargo, me voy a permitir el lujo de invertir la ecuación para leer, en paralelo, que esta obra puede ser una sincera, realista y emocionante invitación al futuro.
2
Rodar para las generaciones venideras
Algunas películas tienen una extraña naturaleza “liminal”. Parecen marcar una suerte de línea roja que escinde la filmografía del director o directora de turno, creando una huella, una marca, una especie de frontera o punto de no-retorno donde su estilo ha quedado tan depurado o ha alcanzado una rarefacción tan inusual que parece complicado seguir recorriendo el mismo camino, la misma escritura fílmica. Algunos de los grandes maestros llegan incluso a trazar varias de esas líneas rojas a lo largo de su recorrido: Persona (1966), Fanny öch Alexander (1982) y Saraband (2003) en el caso de Ingmar Bergman, por ejemplo. La dupla Caro Diario (1993)/Aprile (1998) en el caso de Nanni Moretti. La historia del cine se compone en gran parte gracias a esas películas extrañas, desquiciadas, esas escrituras absolutamente extremas que únicamente se aprecian con la distancia del tiempo y a partir del conjunto más o menos global de una búsqueda vital completa.
A esto hay que sumarle, además, que casi todo el cine de Tsai Ming-liang está levantado precisamente en una marcada aventura liminar, sobre la que ya han llamado la atención diferentes trabajos previos (Panozzo, 2004): su naturaleza transnacional que atraviesa Malasia, Taiwán o París, su evanescencia en lo sexual que combina posiciones y cuerpos en una ruleta de soledades, sus cortocircuitos entre ternura y soledad, amor romántico y sexualidad descarnada, incluso en el límite, sus fusiones entre un realismo sucio y exigente propio de la modernidad y una frivolidad disparatada que atraviesa sus números musicales. Cuando Michelle E. Bloom habla de su producción como de un “cine híbrido” (2016: 81), hay que leer dicha expresión en su máxima radicalidad: Ming-liang ha expandido el concepto de lo cinematográfico hasta incorporar intervenciones en museos, piezas de realidad virtual, mediometrajes atmosféricos y todo tipo de artefactos vinculados con la imagen en movimiento que hacen que las lecturas unilaterales de Goodbye, Dragon Inn deban ser, cuanto menos, puestas en cuarentena.
En efecto, hay una paradoja insoslayable en todo lo que podríamos llamar ese gigantesco “corpus Ming-liang”: saltando de un formato a otro, del teatro al museo, de la sala a las gafas 3D, sus fotogramas están tensionados entre el peso de un pasado que se extiende, y va contaminando progresivamente su obra, y la búsqueda de un futuro que se encarne en el soporte y en las condiciones de visionado.
Lo diré todavía con mayor claridad: lo fascinante del cine de Ming-liang es que su diálogo a propósito de la melancolía únicamente tiene lugar en tanto la historia del cine sigue avanzando velozmente. Enunciado paradójico, pero que se demostrará de un plumazo con una simple evidencia: en el momento en el que el propio director decide abandonar el rodaje en formato fotoquímico, con sus inevitables límites de duración –un único plano queda limitado a la duración concreta de un rollo de celuloide–, todo su lenguaje audiovisual avanza sustancialmente hacia una rarefacción aún más extrema del tiempo que desemboca, por ejemplo, en los dos extraordinarios planos sostenidos (Fig. 1 y 2) que clausuran Stray Dogs (2013).
[...]
Seguir leyendo el texto en