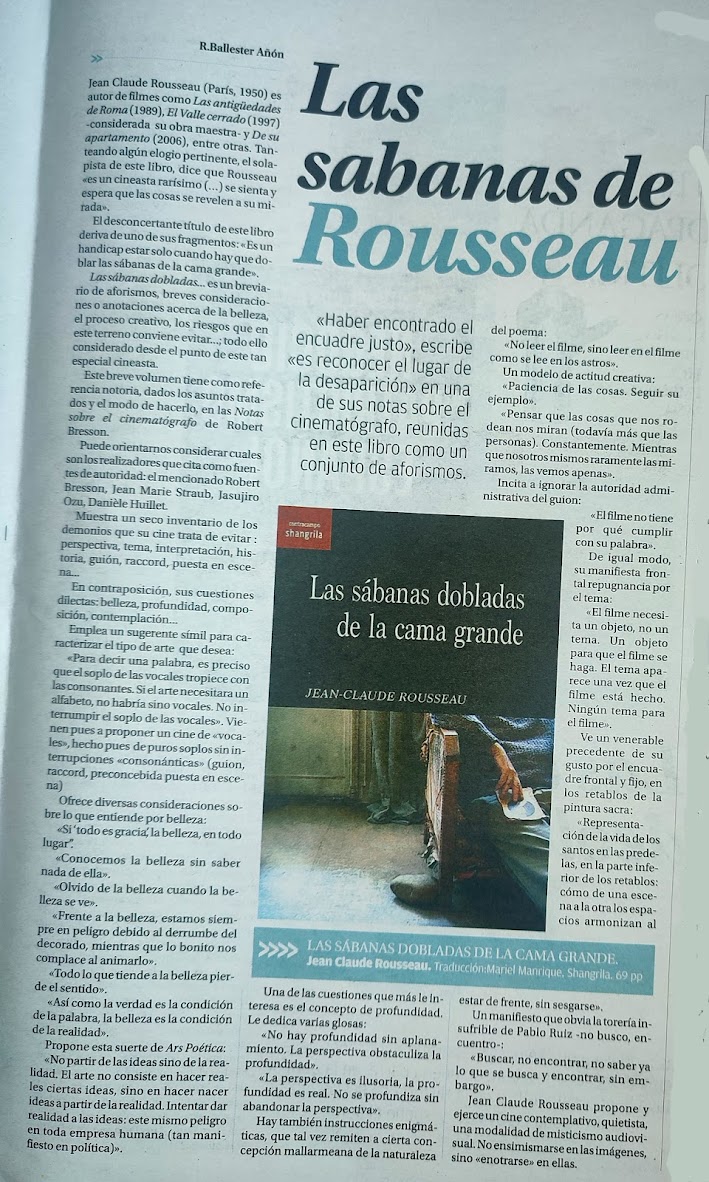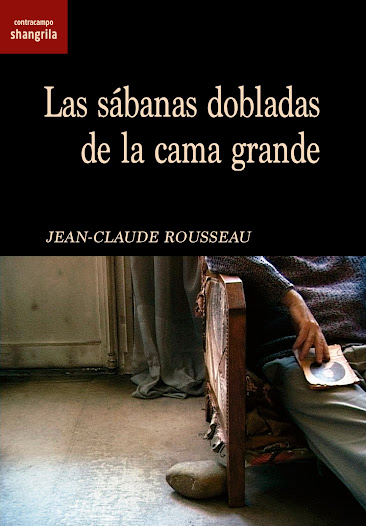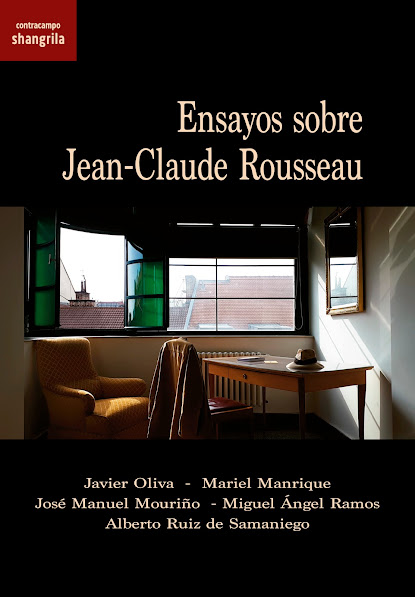Leer
--------------------------------------------------------------
Mostrando entradas con la etiqueta Jean-Claude Rousseau. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jean-Claude Rousseau. Mostrar todas las entradas
10.3.25
17.1.23
RESEÑA DE "LAS SÁBANAS DOBLADAS DE LA CAMA GRANDE", de Jean-Claude Rousseau, Valencia: Shangrila, 2022
Reseña de Las sábanas dobladas de la cama grande,
Jean-Claude Rousseau, en Posdata.
Por Rafael Ballester Añón.
Leer
30.9.22
VI. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
ALMA, HIJA, LÁMPARA
EN TORNO A LE TOMBEAU DE KAFKA
(fragmento inicial)
Mariel Manrique
Le Tombeau de Kafka (2022)
No necesitas salir de tu habitación. Quédate sentado en tu mesa y escucha.
Ni siquiera escuches, simplemente espera.
Ni siquiera esperes, mantente callado, quieto y solitario.
El mundo se ofrecerá libremente a ti para que lo desenmascares;
no tiene elección; rodará en éxtasis a tus pies.
(texto de Franz Kafka que un amigo citó
a Jean-Claude Rousseau luego de que este terminara su cortometraje,
y que Rousseau afirmó no haber tenido presente al filmarlo
–entrevista de Mathilde Prévot
en el marco del festival internacional
Cinéma du Réel, 16 de marzo de 2022)
Alma, deja que tu luz entre en mí. Invoco tu luz que es imagen, imagen como un hilo de migas de pan hacia la casa, una bengala entrevista en el mar nocturno, la señal intermitente del farero. En la casa es de noche y cae el agua y yo perdí mi mapa de navegación. Invoco tu imagen adorable, un resplandor en el que no hago pie, como un peregrino de tendones rotos, una máquina vieja y mal soldada, la mala soldada que soy para esta guerra. Tu imagen como una medalla y un sentido, un puñado de viento o el estrépito que hace la brújula al caer. Afuera corren los ciervos en el bosque. Alma, déjame caer en ti.
Un hombre solo en una habitación de hotel, en Praga. En la habitación, una recámara; una especie de altar o de tumba, de atrio o de aro o de promesa. La pista de Bacon, el agujero de Beckett, el lugar sin nombre. Allí se hará la imagen, como un don. Allí la imagen se ejecutará, como un ritual. Por eso el hombre se entrega lentamente y en silencio repite sus acciones. Abandono de sí, reiteración de una serie precisa de gestos. Así intenta el hombre habitar la imagen. No la ha imaginado ni previsto, se ha sentado a esperarla. Ha elegido el sitio de la espera. Lo ha encuadrado al intuir la condición bifronte de su geometría: rígida en su perspectiva matemática, pródiga en su capacidad de desmaterialización. Sabe que la materia succiona y descompone, que la ecuación se astilla, se licúa. Que él será, finalmente, el buque en el ojo de la espiral marina, el buque que se adentra y se disuelve en la espuma. El espacio es un tablero de líneas, superficies vidriadas, pocos objetos distribuidos en el cuadro. Los objetos son imágenes dentro la imagen, un atlas de imágenes es todo lo que ven mis ojos. Yo apenas sé qué soy.
En épocas de gran aturdimiento, me tiendo en la calma de esta habitación anónima, donde nadie hablará. Nadie me contará nada. En épocas de grandes relatos, me tiendo a descansar en esta falta de épica. Nadie dirá qué ha sucedido, nadie me dirá qué hacer. En épocas de gran velocidad, tiendo a quedarme quieta. No es desconcierto ni parálisis. Es una pasión inmóvil o, quizá, un gran cansancio. Me voy vaciando de mí, menguo y prescindo. Como este hombre ante mí, que intenta no irrumpir ni arrebatar, no proyectar ni proponer un cierto estado de las cosas. Este hombre ha reducido al máximo el repertorio de sus gestos corporales. Entra y sale del cuadro sin hacer ruido. En la época agotadora del Gran Ruido, este hombre ha decidido callar. Tiene un único plan y es modestísimo y es casi imposible, también. Porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, o no hemos sido capaces de lograrlo, al pensar demasiado en nosotros mismos. Él ha decidido ser parte de una imagen, pero sin herirla. Sin obturar su flujo, sin bloquear su soplo, sin oficiar de conductor, de prestidigitador, de pregonero. Y si se calla es porque sabe que, por definición, una imagen no sabe decir. No le hace falta. Es pura presencia desplegada, remolino y ruptura de la perspectiva, línea de fuga hacia el trance o el éxtasis. Llave del tesoro hacia la disolución del cuerpo.
Hija, deja que tu reino entre en mí, tu reino de pocas y pobres posesiones, de cosas tan tiernas y tan puras, tus mínimas estrellas de papel plateado. Tu reino de prodigios ignorados, inútiles y a solas, jamás enumerados en los libros de historia. Tu reino sin historia que narrar, excepto la de un cuarto en el que se desordenaron los juguetes, nunca hubo un ábaco ni una progresión, no habrá posteridad ni restos de tu amor, solo una caja cerrada con cenizas. Yo me preguntaré dónde estás, me sentaré a esperarte entre muñecos de tela y de cartón, y no diré: “Alma”. Porque regresaré, en mi supuesta madurez, al lenguaje de los desajustados. Una tartamudez, un balbuceo, una dislalia. La desesperación de verte sin poder tocarte, de atravesar tu imagen de aire, de asir tu vacío hasta llorar. Afuera corren los ciervos en el bosque. Yo escucho el mantra de tu respiración.
El hombre se sienta en una silla, frente a un escritorio. Sobre el escritorio hay un sombrero. A un costado veo un sofá, al otro costado veo un espejo. El hombre mira a través de la ventana. Y eso es mucho o es poco y es toda la civilización occidental, depurada hasta el hueso, con su sucesión de planos breves, su punto de vista estático, sus fundidos a negro, sus sonidos: jirones de conversación desde la calle, súbito fondo de música clásica, apertura y cierre de un cajón. El hombre extrae, del cajón, una tacita de porcelana. Ve un insecto muerto sobre el vidrio que cubre el escritorio. Y esto es un sismo o una irrelevancia, o ambas cosas a la vez. Esa hipnosis de la ambigüedad que no le importa a nadie, o es insumo del arte, o te enloquece. No hay reloj que cuente las horas, solo el trabajo de la luz del día. Estamos suspendidos en la duración, en una eternidad envuelta en catorce minutos. La duración dura hasta cerrar los ojos [...]
29.9.22
V. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
RITUAL Y RUTINA
(fragmento inicial)
Miguel Ángel Ramos
Un monde flottant (2020)
Tu película no está del todo hecha.
La hace paulatinamente la mirada.
Imágenes y sonidos en situación de espera y reserva.
Robert Bresson
Correspondiendo al método del cineasta, debiera ser posible imaginar en continuidad todos sus trabajos, apelando a una perspectiva desde la que se integre una imagen anamórfica de su aventura. Por encima y a pesar del tiempo. En que se nos integre en esa distancia medida, ampliación espacial de la habitación imaginaria que nos acoge, icónica cápsula de soledad, en el mismo y siempre cambiante hotel. No otra cosa debiera ser reflexionar mediante un escrito sobre el trabajo de Jean-Claude Rousseau: asomarse a esa imagen panorámica, fijada desde un punto. Cambio fractal surgido al modificar levemente el punto de vista, a la manera que para la perspectiva hizo célebre Cézanne en su antagonismo con la montaña. Este texto es, pues, una bobina con cierta autonomía, construida en un artefacto global, un libro colectivo, donde diversos voyeurs invitados combinan perspectivas sobre esta imagen global e imposible. Diversos visitantes del lugar con señales en eco.
Jugando con el resto de bobinas, les invito a prever la perspectiva desde la que hablan las voces de los demás: quién, de un detalle, amplía para circunscribir el resto; quién busca al autor o la autoría o la autoridad, como resto que se extrae de sus pareceres –entrevistas, declaraciones. En este juego de interpretación caleidoscópico, el autor es un invitado más a este lugar de formaciones y deformaciones de tiempos y espacios. La selección de esta perspectiva busca figurar las técnicas que el autor selecciona, los procedimientos mediante los que se produce la invitación activa a participar en un proceso de percepción permanentemente abierto. Lacan refiere sobre Altamira cómo la fuerza de su imposible perspectiva está creada para fijar al habitante invisible de –en– la cavidad: el protagonista reflejo de estas películas no se encuentra en los gestos sobre la caverna, sino en el invisible invitado que inicia su fórmula, que les da forma al contemplarlas. Espera del espectador.
Sobre las técnicas globales, destacaría la de bloqueo, como una suerte de enantiodromía: forzando un proceso a su extremo, convierte sus calidades y abre invitaciones a nuevos ámbitos de relación. De este modo refiere Deleuze la técnica empleada por Dreyer en La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d’Arc, 1928). Mediante un aplastamiento de los parámetros de la imagen, la profundidad y la perspectiva, por ejemplo, se consigue disponer una evocación renovada hacia nuevas dimensiones del tiempo. Nota del cineasta: Paradójicamente, es el aplanamiento el que lleva a la apertura, es lo que permite la travesía y revela la profundidad. Al igual que en un cuadro de Giorgio Morandi, la obsesión por la repetición de una variable tiende a que la consideremos en un segundo lugar, relajando nuestra atención: ni la botella ni el bisonte son el motivo, sino uno de los motores del molino y su trayecto, cebos para reubicar una nueva dimensión del centro perspectivo. El basso ostinato o bajo continuo barroco, por ejemplo, es un gran modelo para la repetición: opera como trasfondo sobre el que las variaciones se proyectan con mayor claridad. No busca atención, sino que la expulsa, creando y potenciando un foco externo. Las estrategias de bloqueo agilizan o ejercitan nuestra vigilancia y sorpresa hacia una percepción más delicada de las variaciones, relajando también la direccionalidad y la teleología de las imágenes, creando esa dinámica de la que hizo uso el cine poético en Ozu, Dreyer, Tarkovski y Bresson. Tal es la generación que constituye la tradición sobre la que Rousseau avanza un paso. Aunque, más bien y como Cézanne, dispone la perspectiva –percepción del proceso de asombro ante las imágenes– tan solo un paso al margen, profundizando la mirada. Mirando más allá.
La obsesión por el plano congelado, la lente fija, las repeticiones asimbólicas de la habitación, ventana, cuadro, teléfono, paisaje, la figura en actitud de espera, que no de expectativa, la mirada perdida… son variantes, variaciones que hacen del bloqueo una forma paradójica de la fluctuación a la que se somete la presencia. Todo flota al anclarse, defendiéndose frente a la corrosión del tiempo, como una baliza o la idea fija de Berlioz. Podríamos visualizar una imagen media que nos resuma las singladuras globales de estos autores, una marca reconocible de su estilo. Del mismo modo en que reconocemos esa estilografía en un cuadro de Cézanne, de Malevitch o de Goya, que no depende de cada realización particular, sino que recae en esa imagen global media. Reconocimiento biográfico, caligrafía de tensiones, intenciones y movimientos enviados por el estilo, en esa obsesión mantenida en el tiempo a la que, según Tarkovski, deberíamos ser fieles. El estilo y lo reconocible es el establecimiento de un centro de gravedad sobre el que comienzan a pivotar los órdenes de las imágenes y que deja huellas, que pueden acompañarse. El autor, fuera del centro de autoridad, es quien ceba la posibilidad, a través de imágenes en deriva [...]
28.9.22
IV. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
LA SOLEDAD SONORA
LA VALLÉE CLOSE COMO CINE DE POESÍA
(fragmento inicial)
Javier Oliva
La Vallée close (1995)
En 1965, Pasolini y Rohmer actualizaron la antigua polémica de los teóricos soviéticos sobre cine de poesía frente a cine de prosa. La expresión “cine de poesía”, más propia de un poeta que de un semiólogo, fue muy criticada, y no solo por Rohmer. No obstante, estas críticas no han disuadido de su uso a los comentaristas cinematográficos. Las críticas apuntan a la imprecisión: en sentido literal, si limitamos el concepto de poesía a un género literario, la expresión no significa nada aplicada al cine –salvo acaso para obras como Toute révolution est un coup de dés (Straub y Huillet, 1982) Pero hay otros sentidos, aparte de los más literales; el término procede del griego poiesis, “creación”. Baste recordar que Filón de Alejandría describía las obras de la naturaleza como “el poema de Dios”. (1)
1. Citado en HADOT, Pierre, El velo de Isis, Barcelona: Alpha Decay, 2015.
Este texto pretende acercarse a La Vallée close, película de Jean-Claude Rousseau realizada entre 1985 y 1995, desde la perspectiva del cine de poesía. Para ello, examinaremos algunas de los posibles sentidos de la expresión en relación con la película –cuyo título alude al valle del río Sorgue, que nace en las afueras de la localidad de Fontaine-de-Vaucluse, en una espectacular surgencia situada en la base de un acantilado de roca caliza de más de 200 metros de altura.
Las películas de Jean-Claude Rousseau carecen de narración en un sentido convencional, lo que en principio las distingue del cine “de prosa”, y suelen ser de duración breve. Sus dos largometrajes realizados con medios analógicos (película de Super 8 filmada con una cámara que pertenecía a sus padres, y sonido post-sincronizado) se presentan expresamente con una advocación poética. Les Antiquités de Rome (1991) está compuesta como una suma de piezas que responden, en su propio campo de expresión, a la colección de sonetos del mismo título de Joaquim du Bellay. La Vallée close remite a Petrarca, que vivió en su madurez en Fontaine-de-Vaucluse, y es invocado al final de la película a través de unas placas ancladas en la roca en el camino que conduce a la surgencia.
La poesía como modelo de organización
Como referencia poética, las placas dedicadas a Petrarca podrían considerarse una mera anécdota; pero el cineasta ha explicado que la construcción formal de la película se inspira en la estructura métrica de una sextina doble. Aunque los distintos episodios de Les Antiquités de Rome comparten unidad de lugar y elementos de composición, La Vallée close, con su construcción a la manera de un largo poema único, transmite una sensación mucho más intensa de unidad e interconexión entre sus partes, y ello pese a haber sido filmada de manera discontinua a lo largo de varios años.
La sextina fue inventada por el trovador Arnaut Daniel, y luego utilizada por Dante, Petrarca y otros poetas. No se trata solo de una forma medieval y renacentista: en el contexto francés reciente, autores ligados al Taller de Literatura Potencial conocido por las siglas Oulipo, desde Raymond Queneau hasta Jacques Roubaud o Hervé Le Tellier, han prestado atención a la sextina. El propio Rousseau ha aludido implícitamente a Queneau al referirse a este modelo de organización como una especie de “ejercicio de estilo”. En su forma doble, la sextina es una estructura amplia (75 versos) pero tan trabada como la de un soneto; no se basa en una rima convencional, basada en la repetición abstracta de sonidos, sino en palabras-rima que retornan en cada una de las estrofas siguiendo un orden rigurosamente establecido: la repetición de sonidos se alía a la permutación de conceptos.
He aquí una primera acepción de lo poético que puede rimar con la práctica del cine: su aspecto técnico, de creación de estructuras basadas en la repetición y la variación, susceptible de aplicarse tanto a secuencias de palabras como de imágenes y sonidos. Ningún poeta y ninguna tradición representan esto mejor que Petrarca y el petrarquismo: un ars combinatoria, en la que basta redistribuir las piezas para crear nueva poesía (en palabras de Francisco Rico).
La sextina consta de seis estrofas de seis versos, rematada por una tornada o coda de tres. Las palabras finales de cada verso son las mismas en todas las estrofas, siguiendo el esquema: ABCDEF – FAEBDC – CFDABE – ECBFAD – DEACFB – BDFECA. La sextina doble repite este esquema, en un total de doce estrofas. Los tres versos finales de la tornada retoman las seis palabras-rima incluyendo dos en cada verso.
Si Jean-Claude Rousseau no hubiera hablado de la sextina, ¿alguien habría pensado en ella al ver La Vallée close? [...]
27.9.22
III. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
HABITACIÓN EN LLAMAS
(fragmento inicial)
José Manuel Mouriño
Festival (2010)
Ahí donde horada la punta del compás.
Jean-Claude Rousseau
Aceptemos que la historia narrada por una película actúa como la razón de su comportamiento orgánico. Es decir, como el impulso que desde el interior de la obra gobierna su desarrollo; como aquello que compromete, antes incluso de llegar a darse, la articulación de sus partes y hasta su ambición expresiva. Al fin y al cabo, esa historia contiene el principio figurativo que está detrás de todo aquello que la película muestra y de lo que no. Pues, aunque la historia que la motiva sea una fuerza dispuesta a cobrar forma en ella (o debido, precisamente, a ese su obrar como un flujo en busca de cauce), ninguna película será lo suficientemente libre como para dotarla por completo de imagen. Tampoco lo necesita. Una exigencia de este tipo pone a la obra ante un riesgo extravagante. Al futuro filme ha de resultarle necesariamente imposible conceder imagen a determinados motivos. Tanto, como obligado el que pueda generar instantes, más o menos fugaces, que sean un puro deseo de imagen hecho imagen; sin más relato que la luz que inunda de materia el encuadre. ¿Se trata, acaso, de una privación y exuberancia que se complementan, eso a lo que juegan imagen e historia a narrar en el medio cinematográfico? De hecho, sin imágenes con que vestirla también se da una historia en la película que la pretende. Basta con que la imagen se haga sentir como algo inminente, lo que también desemboca en un puro deseo de imagen. El cine de Jean-Claude Rousseau pertenece a esas fronteras del discurso cinematográfico. Tierra de nadie, allí donde la imagen y la historia se comportan como dos márgenes inhóspitos que se buscan mutuamente; que buscan, tal vez, justificar la necesidad de una frente a la otra. Pues no es fácil distinguir si lo que ambas fuerzan en la obra de Rousseau (o evocan como algo deleitable) es su desaparición o supervivencia mutua. ¿Es el suyo un cine que narra historias inexistentes o son sus películas las que están hechas con imágenes insaciables de historia? ¿Se concentra Rousseau en un grado cero de las posibles relaciones entre imagen e historia a narrar o pretende dar a ver, por el contrario, la autosuficiencia significativa que es posible obtener de ciertas imágenes extremas? ¿Maneja historias tan sublimes que son imposibles de narrar (excepto con la negación de la propia historia), o relatos que enmudecen frente a una imagen absolutamente permeable a cualquier argumento que se le avecine? ¿Teme Rousseau que la imagen agote la posible infinitud de una historia? ¿Intenta evitar que esa historia, si se afirma con demasiada autoridad, ensucie la pureza de un instante filmado en el momento justo?
Imágenes cáusticas
Quizás, lo más apropiado sea comenzar observando esa compleja relación entre la historia y la imagen a partir de muestras cuya ambigüedad no resulte tan radical. Por ejemplo, alguna referencia que presente, entre historia e imagen, un estrato enunciativo conforme a estas dos partes, un marco en el que ambos márgenes intercambian sus réplicas siendo conscientes de los límites que ambos presentan. Existe un ejemplo revelador, a este respecto, en El hombre que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962). Pensemos que la aflicción que pesa sobre todo ese filme de John Ford no responde, o no de una manera tan determinante como cabría esperar, al hecho de que la muerte de su protagonista, de nombre Tom Doniphon (John Wayne), sea la excusa que pone en marcha la narración. En realidad, la auténtica causa del duelo que oprime a esta película, de principio a fin, es la forma en que sus imágenes responden a una parte de la historia ensombrecida abruptamente. Esa historia que es adaptada en la película fuerza el colapso de un horizonte argumental que ella misma hizo brotar, obteniendo como respuesta inmediata una contracción no menos abrupta en imagen. Pues esta no se limita a acompañar dócilmente el repliegue que, en cualquier caso, estaba obligada a secundar de todos modos. La imagen no deja de asistir a ese repliegue ineludible, pero lo hace apoyándose en lo que figura en el guion para resolver su propia insuficiencia a través de una inmolación convulsa de la película. En imagen cobra forma una verdadera cauterización, en carne (imagen) viva, que quiere suturar sin miramientos esa parte de la historia que ha sido extirpada. La imagen ha reconocido, con mayor viveza que la propia historia a la que se debe, que la película que ambas conforman ha embocado en un callejón sin salida. Y no es que pretenda evitar la escisión, sino que la imagen necesita que la película haga honor a la gravedad de lo que está a punto de suceder. Aquello a lo que el argumento niega imagen era una vía de escape para la película y la imagen obra en consecuencia. En este caso, las imágenes resultan ser mucho más perspicaces que la historia y se anticipan a ella. Reaccionan como síntomas a la premonición del vacío [...]
26.9.22
II. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
AILLEURS
(fragmento inicial)
Alberto Ruiz de Samaniego
Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre (1983)
Para que algo sea interesante,
basta con mirarlo durante mucho tiempo.
Flaubert, en carta
Un solo misterio el de las personas y de los objetos.
R. Bresson, Notas sobre el cinematógrafo
Tan solo la necesidad de un encuadre. Haber encontrado
el encuadre justo es reconocer el lugar de la desaparición.
Jean-Claude Rousseau
Pas de lieu sans ailleurs.
Jean-Claude Rousseau
Amanecer, vibrar, apagarse, extenderse, ventana, cuadro, espejo, puente, libro, mapa... En las imágenes que capta Jean-Claude Rousseau, las acciones de los elementos del mundo, y las de los objetos del mundo mismo, parecen desplegarse separadamente, cada uno por su lado. No obstante, cuando pensamos –como espectadores– que, efectivamente, la realidad material se halla abandonada a su propia ley, en algún momento, sin embargo, acabamos por comprobar que en ella también se incluye el sujeto. Pero no a la manera del ejercicio de una conciencia singular y autónoma cuyo pensamiento tratara de imponerse sobre el devenir del mundo, sino, justamente, al contrario: por un existir que se vuelca decidido hacia el exterior, mediante un juego de sensaciones (percepciones visuales y auditivas, cosas que están o pasan, como el río de La Vallée close (1995) o los coches en Les Antiquités de Rome (1991), una cama o una simple almohada) que vienen a ocupar todo el campo de la conciencia.
Cada una de estas sensaciones abre entonces un horizonte de sentido que se incorpora gradualmente y colabora con el crecimiento y el destino de desbordamiento del curso de la imagen. Porque las situaciones se comportan como imágenes, o cuando las situaciones se comportan como imágenes.
Podría decirse así: por un momento, quizás –una duración de límites inciertos–, alguien se ha deslizado hasta desaparecer en esa realidad y consigue llegar a vivir como un elemento más, o una cosa entre las cosas. Entonces, y solo entonces, todo se vuelve un conjunto orgánico: todo se co-responde, se resuelve en cosmos –en el sentido del étimo griego: mundo ordenado, dominio apto para la revelación de la belleza y la verdad. Y lo más recóndito, íntimo y pequeño es entonces capaz de apuntar a lo estelar, a una dimensión de inmensidad verdaderamente sideral (lo que también tendrá que ver, como veremos, con la de-sideración; esto es: con el deseo) [...]
21.9.22
NOVEDAD: "LAS SÁBANAS DOBLADAS DE LA CAMA GRANDE", Jean-Claude Rousseau (Valencia: Shangrila, 2022)
“Haber encontrado el encuadre justo”, escribe Jean-Claude Rousseau, “es reconocer el lugar de la desaparición”. Lo escribe en una de sus notas sobre el cinematógrafo, reunidas en este libro como un conjunto de haikus, o impecables miniaturas. Rousseau es un cineasta rarísimo. Entra en el cuadro para deshacerse en él, se sienta y espera que las cosas se revelen a su mirada, se queda quieto. Sigue el ejemplo de la paciencia de las cosas. No elige un tema, no se aferra a un motivo, no escribe guiones (esos papeles con historias destinadas a convencer a un financista y justificar el riesgo de una inversión). Rousseau hace del encuadre el inicio de un proceso de disolución, en el que la mirada alcanza la potencia de la visión y llega, finalmente, a ver. Rousseau no te dirá lo que ha visto, no te dirá qué es. Porque su radical delicadeza reside en transmitir sensaciones, no mensajes. Temblores, no sentencias. En ser sensible, hipnótico y modesto, entendida la modestia como la deposición del ego y la apertura a la belleza inasible del mundo. Rousseau filma experiencias a menudo inmóviles y mudas, a contracorriente de una vida que impone el ruido y la aceleración. Abismarse en lo que filma, o leerlo, es una vía posible de acceso a la serenidad. Rousseau como un espléndido ansiolítico, una noche boca arriba con los ojos colgados de los astros, la premonición de un advenimiento y todas, todas las estadísticas en fuga. Porque Rousseau es lo impar y la excepción. “Léase este libro como un canto de amor”, te diría al oído. Este libro que es una jabalina o un jardín, o una sábana. La sábana de una cama grande, ese tipo de sábana como un lienzo que se dobla o se pinta mejor, mucho mejor, de a dos.
JEAN-CLAUDE ROUSSEAU (París, 1950). Jean-Claude Rousseau hace filmes desde Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, rodado en 1983. Filmó primero en Super 8 y luego en digital, a partir de Lettre à Roberto (2002). Próximo a Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, premiado en numerosas ocasiones en los festivales internacionales de cine más importantes (Locarno, FidMarseille, Entrevues de Belfort), ha construido una obra personal, contemplativa, conmovedora, exhibida entre otros lugares en el Centre Pompidou, la New York University, la Cinémathèque Royale de Bélgica y el Fresnoy.
Entre sus filmes se destacan Keep in touch (1987), Les Antiquités de Rome (1989), La Vallée close (1997), De son appartement (2006) y su último cortometraje, Le tombeau de Kafka (2022).
Paralelamente, Jean-Claude Rousseau ha escrito sobre cine y, a lo largo de los años, esa escritura se ha concentrado en sus notas sobre el cinematógrafo, una suerte de cuaderno de bitácora sobre el oficio de mirar.
Shangrila acerca a sus lectores un doble programa-Rousseau: Las sábanas dobladas de la cama grande, las notas sobre el cinematógrafo de Rousseau que bien podrían leerse como su propia caligrafía desplegada, como una pista secreta, en los huecos y pliegues de sus películas, y Ensayos sobre Jean-Claude Rousseau, una exploración multidisciplinar de su obra.
Más información:
19.9.22
NOVEDAD: I. "ENSAYOS SOBRE JEAN-CLAUDE ROUSSEAU", VV. AA. (Valencia: Shangrila, 2022)
Este libro es una aproximación a la obra cinematográfica de Jean-Claude Rousseau, una circunnavegación o un asedio. Dado que para Rousseau la imagen es un don, no hay una explicación de su cine, porque su cine se acoge, se recibe, se experimenta como una suma de destellos. Su cine es un extraño animal fuera de todo canon, cercano a Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, riguroso y ascético, pródigo en reverberaciones, de una inmensa fertilidad en su cruce con otras disciplinas. Un cine en el que la línea deviene abstracción, en el que un gesto puede ser el primero o el último, en el que el espacio se disuelve en roces y el tiempo cronológico se astilla ante el impacto de la pura presencia. Este libro, entonces, solo puede auscultarlo, para dar cuenta de la espesura de bosque de sus capas, de su carácter de poliedro facetado, de numen o fractal. La filmografía de Rousseau se lee aquí en relación con el De rerum natura de Lucrecio, un western de John Ford y un ángel exterminador según Buñuel, los versos de Petrarca y el balbuceo de Beckett, el sol negro de la melancolía y la pintura de Cézanne, el “cine de poesía”, la gravitación y la atracción magnética, Barthes y Blanchot, las ceremonias secretas, las filiaciones íntimas, el rechazo del plan y la potencia liberadora del encuadre, la música de Bach y de John Cage, el reino del más allá en los ojos de un gato, esa “otra parte”, ese otro lugar inaccesible que solo nos es permitido vislumbrar. Física y filosofía, poesía y música. El cine de Rousseau como un lento tesoro de descubrimientos, el precio a pagar por el extraño privilegio de habitar una imagen: sumergirse y desaparecer en ella, estar en todas partes y en ninguna. Exquisitamente desmembrado, derramado, disuelto. Secuestrado por un fulgor.
Textos
Javier Oliva - Mariel Manrique
José Manuel Mouriño - Miguel Ángel Ramos
Alberto Ruiz de Samaniego
JEAN-CLAUDE ROUSSEAU (París, 1950). Jean-Claude Rousseau hace filmes desde Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, rodado en 1983. Filmó primero en Super 8 y luego en digital, a partir de Lettre à Roberto (2002). Próximo a Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, premiado en numerosas ocasiones en los festivales internacionales de cine más importantes (Locarno, FidMarseille, Entrevues de Belfort), ha construido una obra personal, contemplativa, conmovedora, exhibida entre otros lugares en el Centre Pompidou, la New York University, la Cinémathèque Royale de Bélgica y el Fresnoy.
Entre sus filmes se destacan Keep in touch (1987), Les Antiquités de Rome (1989), La Vallée close (1997), De son appartement (2006) y su último cortometraje, Le tombeau de Kafka (2022).
Paralelamente, Jean-Claude Rousseau ha escrito sobre cine y, a lo largo de los años, esa escritura se ha concentrado en sus notas sobre el cinematógrafo, una suerte de cuaderno de bitácora sobre el oficio de mirar.
Shangrila acerca a sus lectores un doble programa-Rousseau: Ensayos sobre Jean-Claude Rousseau, una exploración multidisciplinar de su obra, y muy pronto Las sábanas dobladas de la cama grande, las notas sobre el cinematógrafo de Rousseau que bien podrían leerse como su propia caligrafía desplegada, como una pista secreta, en los huecos y pliegues de sus películas.
Más información:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)