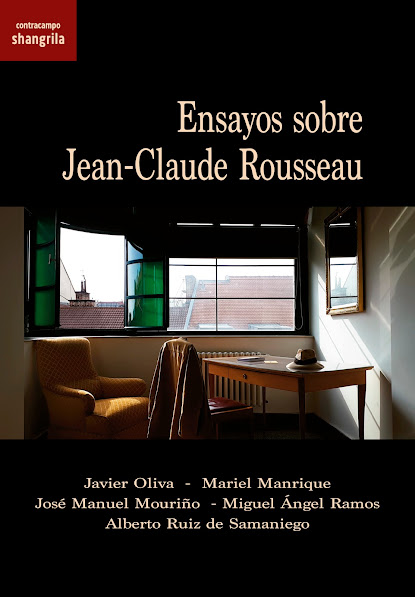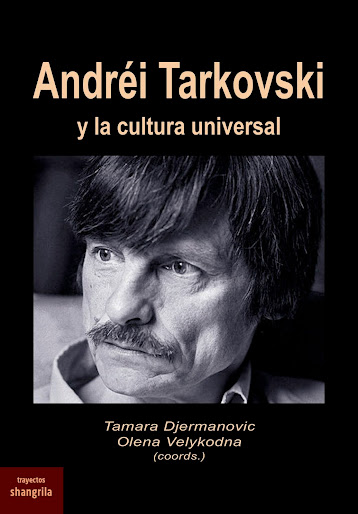HABITACIÓN EN LLAMAS
(fragmento inicial)
José Manuel Mouriño
Festival (2010)
Ahí donde horada la punta del compás.
Jean-Claude Rousseau
Aceptemos que la historia narrada por una película actúa como la razón de su comportamiento orgánico. Es decir, como el impulso que desde el interior de la obra gobierna su desarrollo; como aquello que compromete, antes incluso de llegar a darse, la articulación de sus partes y hasta su ambición expresiva. Al fin y al cabo, esa historia contiene el principio figurativo que está detrás de todo aquello que la película muestra y de lo que no. Pues, aunque la historia que la motiva sea una fuerza dispuesta a cobrar forma en ella (o debido, precisamente, a ese su obrar como un flujo en busca de cauce), ninguna película será lo suficientemente libre como para dotarla por completo de imagen. Tampoco lo necesita. Una exigencia de este tipo pone a la obra ante un riesgo extravagante. Al futuro filme ha de resultarle necesariamente imposible conceder imagen a determinados motivos. Tanto, como obligado el que pueda generar instantes, más o menos fugaces, que sean un puro deseo de imagen hecho imagen; sin más relato que la luz que inunda de materia el encuadre. ¿Se trata, acaso, de una privación y exuberancia que se complementan, eso a lo que juegan imagen e historia a narrar en el medio cinematográfico? De hecho, sin imágenes con que vestirla también se da una historia en la película que la pretende. Basta con que la imagen se haga sentir como algo inminente, lo que también desemboca en un puro deseo de imagen. El cine de Jean-Claude Rousseau pertenece a esas fronteras del discurso cinematográfico. Tierra de nadie, allí donde la imagen y la historia se comportan como dos márgenes inhóspitos que se buscan mutuamente; que buscan, tal vez, justificar la necesidad de una frente a la otra. Pues no es fácil distinguir si lo que ambas fuerzan en la obra de Rousseau (o evocan como algo deleitable) es su desaparición o supervivencia mutua. ¿Es el suyo un cine que narra historias inexistentes o son sus películas las que están hechas con imágenes insaciables de historia? ¿Se concentra Rousseau en un grado cero de las posibles relaciones entre imagen e historia a narrar o pretende dar a ver, por el contrario, la autosuficiencia significativa que es posible obtener de ciertas imágenes extremas? ¿Maneja historias tan sublimes que son imposibles de narrar (excepto con la negación de la propia historia), o relatos que enmudecen frente a una imagen absolutamente permeable a cualquier argumento que se le avecine? ¿Teme Rousseau que la imagen agote la posible infinitud de una historia? ¿Intenta evitar que esa historia, si se afirma con demasiada autoridad, ensucie la pureza de un instante filmado en el momento justo?
Imágenes cáusticas
Quizás, lo más apropiado sea comenzar observando esa compleja relación entre la historia y la imagen a partir de muestras cuya ambigüedad no resulte tan radical. Por ejemplo, alguna referencia que presente, entre historia e imagen, un estrato enunciativo conforme a estas dos partes, un marco en el que ambos márgenes intercambian sus réplicas siendo conscientes de los límites que ambos presentan. Existe un ejemplo revelador, a este respecto, en El hombre que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962). Pensemos que la aflicción que pesa sobre todo ese filme de John Ford no responde, o no de una manera tan determinante como cabría esperar, al hecho de que la muerte de su protagonista, de nombre Tom Doniphon (John Wayne), sea la excusa que pone en marcha la narración. En realidad, la auténtica causa del duelo que oprime a esta película, de principio a fin, es la forma en que sus imágenes responden a una parte de la historia ensombrecida abruptamente. Esa historia que es adaptada en la película fuerza el colapso de un horizonte argumental que ella misma hizo brotar, obteniendo como respuesta inmediata una contracción no menos abrupta en imagen. Pues esta no se limita a acompañar dócilmente el repliegue que, en cualquier caso, estaba obligada a secundar de todos modos. La imagen no deja de asistir a ese repliegue ineludible, pero lo hace apoyándose en lo que figura en el guion para resolver su propia insuficiencia a través de una inmolación convulsa de la película. En imagen cobra forma una verdadera cauterización, en carne (imagen) viva, que quiere suturar sin miramientos esa parte de la historia que ha sido extirpada. La imagen ha reconocido, con mayor viveza que la propia historia a la que se debe, que la película que ambas conforman ha embocado en un callejón sin salida. Y no es que pretenda evitar la escisión, sino que la imagen necesita que la película haga honor a la gravedad de lo que está a punto de suceder. Aquello a lo que el argumento niega imagen era una vía de escape para la película y la imagen obra en consecuencia. En este caso, las imágenes resultan ser mucho más perspicaces que la historia y se anticipan a ella. Reaccionan como síntomas a la premonición del vacío [...]