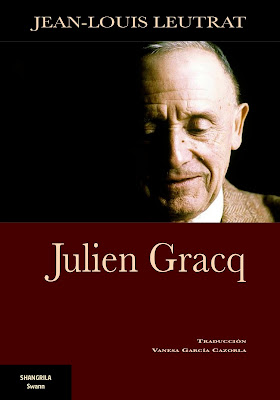Se inició en el ajedrez a los catorce años en el liceo Georges Clemenceau de Nantes, sus primeras partidas fueron ante su hermana Suzanne, quien le enseñó el juego, entonces tenía diez años más que él. Se conservan diferentes partidas que disputó ante ella y que anotó de su puño y letra, con notación descriptiva.
Posteriormente se sumergió en libros de temática ajedrecística y en su biblioteca figuraban además de francés, en inglés y ruso. En total, contaba con más de un centenar de obras, algunas de ellas contenían anotaciones al margen que había escrito a mano.
El presidente de la federación francesa de ajedrez (FFE) e impulsor de la FIDE, Pierre Vincent (1878-1956), le envió un escrito recomendándole un tratado general de ajedrez.
Gracq citaba también a ajedrecistas como Nimzovich, «nunca refuerces los puntos débiles sino los fuertes» y entre los que seguía se encontraban Wilhelm Steinitz (1836-1900), Paul Morphy (1837-1884), Emanuel Lasker (1868-1941), Alexandre Alekhine (1892-1946) y Mijail Chigorin (1850-1908).
Conoció al pintor y ajedrecista Marcel Duchamp (1887-1968), así como jugó por correspondencia con el pintor belga René Magritte (1898-1967) con el que coincidió en separar su actividad artística o literaria con la ajedrecística.
En su etapa de profesor de historia en Quimper, en la Bretaña francesa, además de impulsar el club local de ajedrez, recibió al escritor, crítico literario y ajedrecista Eugene Znosko-Borovsky (1884-1954), jugador francés de origen ruso conocido por haber ganado en 1913 una partida a José Raúl Capablanca (1888-1942). En su biblioteca tenía varios de sus libros.
También conoció al ajedrecista húngaro-australiano Lajos Steiner (1903-1975) en Budapest, en 1931.
Por otra parte, jugaba con su editor, José Corti -en realidad su apellido era Corticchiatto- (1895-1984) con quien mantenía una intensa relación desde que le publicó su primer libro. «Se lo debo todo a los libros y casi nada al juego que practique de forma intermitente», señalaba Gracq, añadiendo que era un «lector de partidas» y lo relacionaba con «el placer de descubrir obras de estrategia» ya que se consideraba un «estratega de café».
En el libro Un hermoso oscuro (Un beau ténébreux, en su original francés, 1945), no traducido al español, el juego del ajedrez se sitúa de forma simbólica en el corazón de la relación de los principales protagonistas de la novela. «Podemos sentir el mundo (…) como un problema de ajedrez. (…) Solo tienes que poner la pieza en cada cuadrado para que todo cambie. Visto desde cierto ángulo es una operación absolutamente mágica» figura, y es el ajedrez con sus «relaciones secretas que, de un escaque a otro, dormitan sobre el tablero».
Asimismo en A lo largo del camino (Carnets du grand chemin, en su original francés, 1992) –traducido en España por Acantilado- entre otros, hace un retrato muy singular del ajedrecista Alexandre Deschapalles (1780-1847) quien tomó el relevo a Philidor (1726-1795) en el mítico café de la Régence de París. Por cierto, en esta obra también hay referencias a paisajes de España.
Al final de su vida recibió una invitación para acudir al club ‘Círculo de Ajedrez’ de la localidad de Cholet, donde tras agradecer la invitación, contestó que era un «jugador modesto» pero que el ajedrez lo había acompañado toda su vida.
Gracq, quien ejerció como profesor de geografía e historia, es conocido por haber rechazado el premio Goncourt por su libro más destacado, El mar de las Sirtes en 1951, porque apreciaba su existencia como escritor discreto ajeno a las modas y a la atención mediática, algo que mantuvo siempre.
Todo ello en coherencia con lo que denunció un año antes el ensayo La literatura como bluff (La littérature à l’estomac, en su original francés) editado en 1950, sobre la situación de la literatura y los premios literarios.
Perteneció en su juventud al Partido Comunista de Francia –militancia que abandonó con motivo del pacto germano-soviético en 1939–, y fue miembro del sindicato CGT.
Entre sus novelas además de las citadas El mar de las Sirtes (1951), Un hermoso oscuro (1945), A lo largo del camino (1992), hay que mencionar las traducidas al español En el castillo de Argol (1938), Los ojos del bosque (1958), El rey Cophetua (1970), La península (1970) y Aguas estrechas (1976).
Nació en un pueblo, Saint-Florent-le-Vieil cercano a Nantes, ciudad que reflejó con carácter autobiográfico en La forma de una ciudad (1985) al igual que recorre la capital italiana con Roma. En torno a las siete colinas (1985).
De forma póstuma aparece en una maleta su libro Las tierras del ocaso, de 1956, una metáfora de la ocupación alemana. También se publica en 2011, Manuscritos de guerra (Manuscrits de guerre, en su original francés) donde recrea su experiencia en la guerra en 1940 cuando estuvo movilizado y acabó prisionero de los nazis hasta 1941, cuando salió por motivos de salud.
El escritor español Enrique Vila-Matas lo definió como el «último clásico de la literatura francesa».