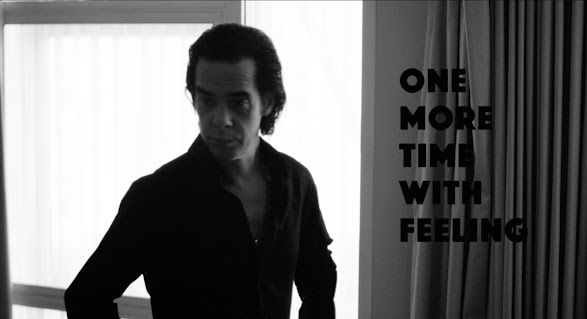En 1983, Sissy Spacek se encontraba en el punto álgido de su meteórica carrera interpretativa. Apenas cinco años después de darse a conocer al gran público con un papel protagonista en Malas Tierras (Badlands, Terrence Malick, 1971), Spacek alcanzaba el estrellato y su primera nominación al Oscar como mejor actriz de la mano de Brian de Palma, con Carrie (1976), la adaptación cinematográfica del relato de Stephen King. Cinco años más tarde, obtenía dicha estatuilla por su encarnación de la cantante country Loretta Lynn en Quiero ser libre (The Coal Miner’s Daughter, Michael Apted, 1981), y al año siguiente –1983– conseguía una tercera nominación por su interpretación, junto a un magnífico –y también nominado– Jack Lemmon, en el drama biográfico sobre la desaparición forzosa de Charlie Horman dirigido por Costa Gavras, Desaparecido (Missing, 1982), película que se llevaría a su vez la Palma de Oro en Cannes y un Oscar al mejor guion adaptado.
En 1983, Sissy Spacek podía permitirse elegir su siguiente proyecto cinematográfico. A la actriz le llovían las ofertas de Hollywood, pero encontró en los escenarios de Broadway el papel que deseaba interpretar. El 31 de marzo de 1983, el John Golden Theater estrenaba ‘Night Mother (1), una pieza teatral dramática en un acto, articulada a partir de una larga conversación entre sus dos –y únicos– personajes femeninos protagónicos: una madre y su hija, interpretadas por Anne Pitoniak –la madre, Thelma o Mama– y Kathy Bates (2) –la hija, Jessie. El duelo interpretativo entre ambas se cimentaba en un potente conflicto narrativo inherente al principio argumental y planteado desde los primeros minutos de la historia: la hija comunica a la madre su resolución inexorable de suicidarse esa misma noche y Thelma, inmersa en una carrera a contrarreloj de apenas dos horas, asume el reto de disuadirla a toda costa.
1. Se especula que el título podría ser una alusión a la última línea de diálogo del tercer acto de Hamlet, cuando el personaje protagonista de Shakespeare, de tendencias suicidas, se despide de su madre con la misma frase: “Buenas noches, Madre”.
2. Curiosamente, siete años después, Bates también ganaría un Oscar por su soberbia interpretación de otro personaje de Stephen King en Misery (Rob Reiner, 1990).
Spacek fue una de los miles de espectadores que ocuparon una butaca en una de las trescientas ochenta representaciones de la obra durante el año de su estreno, un éxito considerable para una modesta producción, que se alzó en 1984 con cuatro nominaciones a los premios Tony (mejor pieza teatral, mejor director y mejores actrices, tanto Pitoniak como Bates) y el Premio Pulitzer a la mejor obra teatral de 1983 para la dramaturga Marsha Norman. Inicialmente, ésta no tenía intención alguna de adaptar su obra al cine. Sin embargo, el empeño y entusiasmo de Sissy Spacek por llevarla a la pantalla fueron un factor decisivo, tanto para convencerla de participar en el proyecto como para afrontar su difícil financiación. (3)
3. HARMETZ, Aljean, “Faith and Charity Make a Movie Of a Hit Play”, The New York Times, 10 de agosto de 1986, sección 2, p.1.
Norman adaptó su obra original a un guion sin contrato remunerativo asegurado y en mayo de 1984 convenció al director de su obra en Broadway, Tom Moore, para que dirigiera también el filme –su ópera prima–, pues no podía concebir trabajar con otra persona que no estuviera familiarizada con el texto. A pesar de que Sissy Spacek ya estaba vinculada al proyecto, sus coproductores ejecutivos, Dann Byck –el marido de Norman– y David Lancaster, tardaron dos años en encontrar inversores. Lancaster estima que contactaron a un centenar de personas entre todas las grandes y pequeñas productoras de cine independiente, recibiendo sólo una oferta de financiación de una empresa neoyorquina por un presupuesto de 1,2 millones de dólares si ambos productores cedían el control del proyecto.
Finalmente, el veterano productor televisivo Aaron Spelling (al día de hoy el más prolífico de la televisión norteamericana, aunque por entonces sólo contaba con cuatro producciones cinematográficas) y Alan Greisman (con cinco títulos previos como productor de cine) cerraron un trato con Byck y Lancaster para financiar el filme por tres millones de dólares. El papel de la madre sería interpretado por una reputada Anne Bancroft, quien, antes del rotundo éxito de El Graduado (The Graduate, Mike Nichols, 1967) –su tercera nominación al Oscar–, ya había recibido un Tony y un Oscar por su interpretación del papel protagónico de otra obra teatral adaptada al cine (El milagro de Ana Sullivan –The Miracle Worker, Arthur Penn, 1962) y que nuevamente, en 1986, obtendría su quinta nominación por otra pieza teatral adaptada a la pantalla: Agnes de Dios (Agnes of God, Norman Jewison, 1985).
El rodaje de Buenas noches, madre (‘Night Mother, Tom Moore, 1986) empezó el 20 de enero de 1986 en el estudio 19 de The Burbank Studios en Los Ángeles (4) y duró treinta y cinco días (5), con sólo un día programado de tomas exteriores, completándose la filmación a principios de abril. (6) El rodaje no habría sido posible sin la reducción salarial que aceptaron sus dos intérpretes principales, prueba del interés personal de ambas actrices en el proyecto: Spacek acordó un salario inferior a trescientos mil dólares y Bancroft trabajó por un tercio de su salario habitual. Asimismo, Moore se conformó con el salario mínimo sindical para un director (por debajo de los cien mil dólares) y Spelling y Greisman aplazaron sus retribuciones; de hecho, todos los participantes en la producción acordaron repartirse los beneficios en función de la recaudación del filme en taquilla.
4. Hollywood Reporter, 28 de enero de 1986.
5. Los Angeles Times, 23 de marzo de 1986, pp. 43 y 52.
6. Variety, 2 de abril de 1986.
Ninguno recuperaría lo invertido. La película se estrenó en septiembre de 1986 en el Festival Internacional de Toronto y consiguió la distribución de Universal Pictures. Sin embargo, tal vez debido a su polémico argumento, la estrategia de marketing limitó su estreno simultáneo en cartelera a treinta y cinco salas estadounidenses, y, con cifras de recaudación por debajo del medio millón de dólares en Estados Unidos y Canadá, fue un fracaso en taquilla. Las críticas, en su mayoría, tampoco fueron positivas. Tanto la adaptación de Norman como la dirección de un inexperto Moore –y de un adocenado Stephen M. Katz, que, como director de fotografía de películas como Granujas a todo ritmo (The Blues Brothers, John Landis, 1980), carecía de la sensibilidad necesaria para abordar un proyecto de semejante calibre dramático–, se ponían como “un ejemplo de libro de cómo no debe adaptarse una obra de Broadway a la pantalla”. (7)
7. ATTANASIO, Paul, “‘Night, Mother”, The Washington Post, 13 de octubre de 1986.
Dada esa incapacidad de trasladar al lenguaje cinematográfico un argumento inherentemente teatral en todos sus aspectos, y de explotar otras dimensiones narrativas de la historia mediante los recursos visuales que ofrecía el medio cinematográfico, la película se consideró un fracaso, salvo por la cruda y emotiva interpretación de sus dos protagonistas y los punzantes diálogos conservados de la obra original. Ese año, Bancroft recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz dramática, mientras que Spacek ganó un Globo de Oro como mejor actriz cómica y una nominación al Oscar (8), pero por su trabajo junto a Diane Keaton y Jessica Lange en otra obra de teatro –también ganadora de un Pulitzer– adaptada al cine ese mismo año: Crímenes del corazón (Crimes of the Heart, Bruce Beresford, 1986).
8. Cuando un columnista de Hollywood le preguntó a Bancroft si le molestaba no haber sido nominada a un Oscar por esta interpretación, Bancroft respondió: “Debería haber recibido un Oscar sólo por haber memorizado todas esas líneas”.
Con todo, a pesar del fracaso comercial de ‘Night, Mother, en la que la factura visual más propia de un telefilme y la torpeza de su director no hacían justicia al potente caché y talento de sus actrices protagonistas, ni a los incisivos diálogos de la desgarradora obra original de Marsha Norman, esta película sigue siendo una de las más crudas y honestas reflexiones cinematográficas sobre el suicidio. No sobre la eutanasia, como medio de poner fin al sufrimiento de un paciente o a una degradación inasumible de sus condiciones físicas y vitales sin su consentimiento, ni sobre el suicidio como un epílogo indeseable, fruto de la depresión o de una enfermedad mental, sino sobre la puesta en práctica de nuestra autonomía de la voluntad para elegir hasta cuándo queremos seguir viviendo y la elección de la forma en que queremos morir. El suicidio como una manifestación de nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida, en esta sociedad que no permite opciones.
Desertar de la existencia: sobre la obligación de vivir
Buenas noches, madre se abre y se cierra con una sucesión ritmada de nueve planos. Nueve planos de diferente escala y desde distintos ángulos de la casa en la que habitan las dos protagonistas. Son dos secuencias visualmente parejas, pues comparten motivo, encuadres, ritmo y estructura de montaje, y son también las únicas a las que acompaña el delicado tema musical de David Shire (compositor de la banda sonora de Todos los hombres del presidente –All the President’s men, A. J. Pakula, 1976– y de varios temas de Fiebre del sábado noche –Saturday Night Fever, John Badham, 1977). A su vez, estas secuencias de apertura y cierre, que contienen los únicos planos exteriores de todo el filme, funcionan como un reflejo, y es esa inversión de varios elementos lo que las contrapone a nivel simbólico y narrativo.