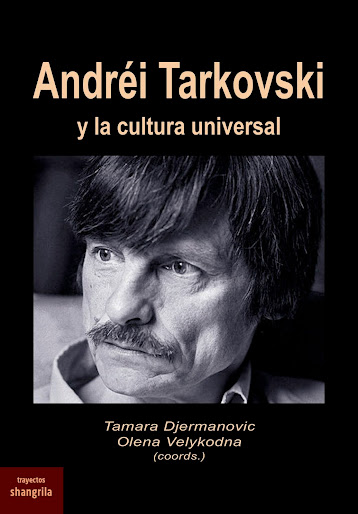Prólogo
TENTATIVA BREVE DE DEJAR POR ESCRITO LA GENEALOGÍA DE UN CICLO DE CINE CONVERTIDO AHORA EN UN LIBRO
CARLOS MUGUIRO
Director de Elías Querejeta Zine Eskola
VÍCTOR IRIARTE
Responsable del área de Cine y Audiovisual de Tabakalera
Santos Zunzunegui en Elias Querejeta Zine Eskola
Todo comenzó con un mail, como casi todo en el siglo XXI. Santos Zunzunegui había sido invitado en 2018 a formar parte del jurado de la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián (SSIFF). Cuando confirmó su presencia, pensamos que también podríamos ofrecerle una carta blanca en nuestra sala de cine en Tabakalera, pues en octubre solíamos programar un ciclo donde dábamos continuidad al SSIFF a lo largo del otoño-invierno. Aquel mail se envió el 15 de marzo del año 2018 y decía, en parte, lo siguiente:
“(…) Nos encantaría que aceptaras nuestra invitación para elaborar una carta blanca en nuestra sala de Tabakalera. Que elijas ocho películas de la historia del cine que de alguna manera recojan tu canon, tu particular internacional cinéfila. De esta forma, ampliamos también Zabaltegi-Tabakalera a partir de la propuesta de uno de sus miembros del jurado”.
Este ciclo, y muchos otros emprendidos en esta pantalla pública, sólo pueden entenderse en el contexto del trabajo institucional colectivo entre el Festival de San Sebastián, la Filmoteca Vasca, la Unidad de Cine del Ayuntamiento de la ciudad, el área de cine de Tabakalera y la recién creada Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). La incorporación de esta última es importante a la hora de contextualizar cómo fue tomando cuerpo la propuesta de Santos Zunzunegui.
Desde su fundación en 2017, EQZE se constituyó como un centro de pensamiento y como una comunidad de experiencia en torno al cine, no con una visión ciegamente productivista para, digamos, hacer películas, sino con la idea de acercarse al cine (a la pedagogía y a la investigación) desde una perspectiva más integral y circular en la que se conjugaran todos los tiempos del cine. De ahí la estructura de EQZE en cuatro departamentos que atendiera el pasado, el presente y el futuro del cine: Preservación y restauración fílmica, Comisariado y programación audiovisual, Creación cinematográfica e Investigación. Además de compartir la programación de la pantalla pública, el Festival de Cine, Filmoteca Vasca y Tabakalera formaban parte de la dirección del nuevo centro desde su origen y en estos días de 2018 estaban trabajando junto a la dirección académica en la definición del primer curso, que se abriría precisamente al mismo tiempo que el SSIFF, en septiembre. Así pues, el viaje de Santos Zunzunegui iba a comenzar a la vez que el de EQZE.
En este contexto, y de manera natural, la invitación inicial a elegir una carta blanca se fue transformando en una propuesta más compleja y ambiciosa, con el propósito de que Santos Zunzunegui fuera reconstruyendo poco a poco su historia personal del cine (les films de ma vie a la manera de François Truffaut) a través de encuentros periódicos y sin un fin programado, asumiendo la sistematicidad de una historia no cronológica sino abierta y sin fin en coherencia con uno de los principios esenciales de EQZE, de tal manera que el invitado pudiera empezar su relato una y otra vez, una y otra vez… Como no se ha cansado de repetir Santos a lo largo de estos tres años (no sabíamos entonces que sus historias iban a prolongarse de esa manera), el encuentro del espectador con las películas de su vida no se produce nunca de una manera cronológica sino desordenada y caprichosa. De alguna manera, la repetición de los tres círculos de Santos Zunzunegui también nos ha permitido reconstruir esta particular experiencia del tiempo cinematográfico, la biografía singular e irrepetible, siempre laberíntica, de un espectador.
La respuesta de Santos fue inmediata, entusiasta, desbordante y muy generosa. No solo aceptó, sino que junto a la escuela de cine llevamos el ciclo lo más lejos que pudimos, extendiéndolo a tres ediciones y generando el contexto para que estos materiales que hoy prologamos (el volumen que el lector tiene entre sus manos recoge la correspondiente a la primera de ellas) pudieran darse en las mejores condiciones. Quede aquí por escrito el agradecimiento a su gesto.
El ciclo puede ahora recogerse en un libro, o girar por varias ciudades, o replicarse en filmotecas del mundo, sí. Y qué alegría que así sea. En todo caso, aun siendo así, nos gustaría destacar el valor de lo ocurrido “aquí y ahora”: esto ocurrió en la Sala 1 de Tabakalera, con relación a todas las otras películas que hemos programado durante esos tres años, en diálogo con todas esas voces, imágenes y sonidos. Sólo así es posible entender su verdadera dimensión. Sólo así es posible entender que estas películas forman ya parte de la geología y espectrología de la sala, de nuestra experiencia, recuerdo y memoria. De nuestras historias del cine.