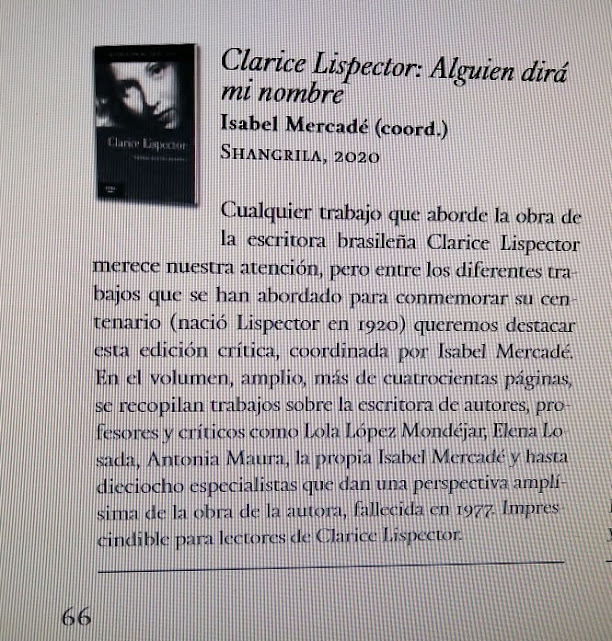--------------------------------------------------------------
Mostrando entradas con la etiqueta Clarice Lispector. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Clarice Lispector. Mostrar todas las entradas
23.11.22
23.1.21
RESEÑA DE "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Reseña del libro
Clarice Lispector. Alguien dirá mi nombre, Isabel Mercadé (coord.)
Shangrila 2020, en Revista Quimera
Clarice Lispector. Alguien dirá mi nombre, Isabel Mercadé (coord.)
Shangrila 2020, en Revista Quimera
4.5.20
y XIX. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
De vez en cuando
Miguel Borrego
De vez en cuando, también sin desgaste de la eternidad, nos entregamos a la pasión. Pero eso nos lo podemos llevar del presente, porque en un futuro solo seremos los muertos antiguos de los otros.
Clarice Lispector, Para no olvidar
XVIII. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Canto desesperado hallando solo
consuelo en la memoria de Franz y Clarice
consuelo en la memoria de Franz y Clarice
Isabel Mercadé
más me hubiera valido
nacer sin esperanza
crecer ciega
y sorda
y muda
[...]
XVII. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
El dios de las bestias
Ignacio Castro Rey
[...] No hace falta que lo afirme Lacan hablando de Duras. La literatura y la música siempre han ido por delante de la ciencia y la filosofía a la hora de diagnosticar la salida de una época: vale decir, la conversión de los síntomas de su mal en formas de lenguaje, en un bien potencial, al menos implícito. Buscando a tientas una solución sin general, dice Deleuze bromeando con nuestros emblemas, la literatura y la música encarnan la cura a través del mismo veneno que nos amenaza, con una metamorfosis del infierno de vivir en un limbo habitable. Además de uno de los libros de pensamiento más densos del pasado siglo, Aprendizaje o el libro de los placeres es algo así como una novela de formación (Bildunsgsroman) invertida, o sea, vertida en un universo post-nuclear. Es un documento de la deformación traumática que nos rehace: forzosamente, narra algo que ocurre bastante más allá de la adolescencia y la juventud. Lo que se debate entre Lori y Ulises es cómo reconstruir la vida desde la madurez de la muerte, desde la muerte en vida. En este aspecto, además de una crónica existencial con apuntes de teología negativa, Aprendizaje es una reivindicación del trauma fundamental para el que se supone que hoy tenemos cobertura. Estamos ante un manual de heteroayuda, ofreciendo el cuidado que viene de la intemperie, de la perdición irremediable que a los progresistas nos aterra. Es posible que la madurez otorgue, como a Lori y Ulises, la libertad soberana de una juventud que nunca hemos tenido, un momento de gracia entre la vida y la muerte.
No es extraño que Aprendizaje sea tanto un mito de culto como un libro muy poco leído. Y sin embargo habría que leerlo como si fuese un libro de física. En los momentos cardinales Lispector (flor-de-Lis-en-el-pecho, dice ella) usa el lenguaje para acceder a la barbarie de la materia viva: "Lo opuesto de mi ironía tranquila, de mi dulce y serena ironía: era una violación de mis comillas, de las comillas que hacían de mí una citación de mí". Todavía más intrincada y actual, La pasión según G. H. acentúa el materialismo delirante de una teología negativa. Cerca de un Leibniz que veía la turbulencia entera del mar en cada ojo de pez, Lispector llega a decir desde esa metamorfosis querida que va más allá de Kafka: "quiero a Dios en aquello que sale del vientre de la cucaracha". Clarice repite la misma frase para enlazar un capítulo tras otro: sin numeración, así hasta el número mágico de 33. A la manera de mantras esotéricos, lo que se repite es algo así como anáforas para mantener la continuidad en el infierno vibrante de un vacío con palabras, sobre el abismo que hay entre la palabra y lo que ella pretendía. "Con una lentitud de puertas de piedra, se abría en mí la amplia vida del silencio, la misma que estaba en el sol fijo, la misma que estaba en la cucaracha inmovilizada... vi por entero la inmensidad sin límites de la habitación, aquella habitación que vibraba en el silencio, laboratorio de infierno".
Dentro de la amplia producción de Lispector, si nos centramos en estas dos novelas temibles podemos intentar ordenar el rastro terrenal de algunas singularidades, todas ellas no menos amenazantes que prometedoras. En primer lugar, hay que repetirlo, esas páginas son una alabanza constante de la inevitable violencia de vivir. Incluso ignorando el género dudoso de su biografía, parece claro que Clarice necesita personalmente una cura incesante, y eso solo puede venir para ella de darle forma al martirio al que no puede renunciar en su origen. Solo Dios sabe lo que pasó por el corazón de esta mujer antes de poder aceptar morir. Mientras tanto, a años luz de una histérica moralina que ha reforzado la cohesión social a costa de humillar las vidas personales, Lispector insiste en que es necesario no olvidar y respetar la violencia que tenemos. "Las pequeñas violencias nos salvan de las grandes", todos estos aberrantes estallidos homicidas que puntean nuestra obligada paz pública. Probablemente es inútil recordar que existe un documento filosófico, necesariamente ignorado por los profesores, que explica esta dialéctica positiva entre el aislamiento carnal y la comunicación social, con detalle y en muy pocas páginas. Se trata de "I am what I am", el primer círculo de La insurrección que viene [...]
3.5.20
XVI. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Traducir a Clarice Lispector.
El texto ovillo y sus espejos
El texto ovillo y sus espejos
Elena Losada Soler
[...] Si cada palabra es única en su lengua, en su mundo, “tra-ducir” será pues “re-crear” cada una de esas realidades. La traducción literaria es una forma de reescritura más que un simple transducere. Traducir a Clarice Lispector, en especial, es tratar con algo que ofrece una dura resistencia, pero que a la vez es tan frágil que puede quebrarse. La palabra de Clarice es de cristal, frágil y dura. Traducirla es atravesar un espejo –uno de los muchos que encontramos en sus obras, esos espejos que construyen y destruyen las identidades de las mujeres– y volver del otro lado con algo que sólo será un triste reflejo. Los textos “extraños” de Lispector, que sitúan a la palabra siempre al borde del abismo de la inefabilidad, a veces agramaticales, llenos de anacolutos sintácticos y conceptuales, se entrañan en el propio lenguaje del traductor y le imponen una lucha constante para mantener el máximo posible de fidelidad sin cruzar el umbral que haría incomprensible el texto en la lengua de destino. Para un traductor no profesional, como es mi caso, ese es un riesgo que solo se corre por amor. Como afirmó Erri De Luca:
"Tradurre é sempre un esercizio di ammirazione, di ammirazione verso il testo. L'ammirazione facilita la traduzione che va fatta puramente e semplicemente. Non ci debe essere un atteggiamento di invidia o di competizione nei confronti del testo da tradurre […].
En el caso de quien traduce a Clarice Lispector creo poder afirmar que se trata de algo más, de una verdadera posesión que se sufre con un gozo masoquista.
La "melancolía del traductor" de la que hablaba Ortega y Gasset se hace especialmente palpable cuando nos vemos obligados a "re-crear" en nuestro idioma ese lenguaje que su autora quiso capaz de "tra-ducir" el misterio y lo que carece de nombre, capaz de fijar el instante y el acto mínimo que está en el origen de todo.
(…)
La manzana en la oscuridad (1961), es todavía una novela con una estructura narrativa claramente diferenciada, aunque la experiencia interior de Martim, tan cercana al despojamiento místico y a la estructura crimen-castigo-redención, requiera de ese lenguaje en perpetua lucha con lo inefable. Mi primer ejemplo es el párrafo inicial de la novela:
Esta história começa numa noite de Março tão escura quanto é a noite enquanto se dorme. O modo como, tranquilo, o tempo decorria era a lua altíssima passando pelo céu. Até que mais profundamente tarde também a lua desapareceu.
Nos encontramos ante un léxico simplísimo, raramente Clarice cultiva la palabra rara o el cultismo precioso, pero que se articula conceptualmente de forma sorprendente. En primer lugar, una metaforización original: “tão escura quanto é a noite enquanto se dorme.” La noche no es “oscura como…” nada que pudiéramos esperar de la tradición. Clarice recurre simplemente a la oscuridad más completa, la de la falta de conciencia: sueño, desmayo o muerte. Le sigue un anacoluto no gramatical sino conceptual, una quiebra de la expectativa lógica: “O modo como, tranquilo, o tempo decorria era a lua altíssima passando pelo céu.” Algo falta entre el tiempo que transcurre tranquilo y esa luna que cruza el cielo. Una vez más se trata de un símil insólito, si “desmontamos” la imagen el resultado neutro sería éste: “el tiempo transcurría tan tranquilo como el paso inmutable de la luna por el cielo”. El final del párrafo incluye otra de las dificultades frecuentes del lenguaje de Clarice un adverbio —en otros casos es un adjetivo— inesperado: “Até que mais profundamente tarde também a lua desapareceu".
¿Qué hacer con estas construcciones? Naturalmente podemos reducirlas a una expresión estrictamente gramatical y lógica descomponiendo esas analogías insólitas a veces cercanas al surrealismo, pero entonces destruimos el texto y faltamos al respeto a una escritura ajena. Debemos recordar que la propia Clarice nos exigió este respeto. [...]
2.5.20
XV. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Una tal Clarice.
Afinidades y estrategias narrativas
excepcionales de Todos los cuentos
Afinidades y estrategias narrativas
excepcionales de Todos los cuentos
Ana Lozano / Antonia Cabanilles
[...] Estas isotopías semánticas, las “repeticiones de lo semejante”, que permiten relacionar los cuentos y que trazan unos recorridos de lectura en los que no son posibles los atajos, son la primera de las estrategias textuales desplegadas por Lispector en la que nos hemos querido detener. Pero su abanico es mucho más amplio. Ahora queremos incidir en otra estrategia enunciativa, el pliegue textual, que también permite esta conexión, pero que la hace explícita en el interior del texto. Justamente en el cuento que acabamos de citar, “La salida del tren”, hallamos su mejor formulación. En primer lugar, porque el vínculo se establece con el cuento anterior, “La búsqueda de la dignidad”, y por tanto está marcado muy claramente para que sea reconocible, pero, sobre todo, porque va acompañado de un desdoblamiento, de otro pliegue textual, que afecta y cuestiona la identidad de las voces que narran. En este relato en tercera persona, la voz del narrador heterodiegético marca distancia con la narradora del cuento anterior, “una tal Clarice”, a quien convierte en personaje de este cuento gracias a su representación verbal. Al mismo tiempo convoca mediante la máscara del nombre propio y a través del juego de espejos, cuya profundidad, recordémoslo, “consiste en ser vacío” a una instancia narrativa superior:
La vieja era anónima como una gallina, como había dicho una tal Clarice, hablando de una vieja desvergonzada, enamorada de Roberto Carlos. Esa Clarice incomodaba. Hacía gritar a la vieja: ¡tiene! ¡que! ¡haber! ¡una! ¡puerta! ¡de saliiiiida! Y la había. Por ejemplo: la puerta de salida de esa vieja era el marido que volvería al día siguiente, eran personas conocidas, era su empleada, era la plegaria intensa y fructífera frente a la desesperación. Ángela se dijo como si se mordiera rabiosamente: tiene que haber una puerta de salida. Tanto para mí como para doña María Rita.
XIV. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Agua Viva
Mariana Freijomil
Copy: Mariana Freijomil (collage)
"[...]; siento una voluptuosidad al ir creando lo que te diré” [...]
1.5.20
XIII. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Agua Viva o la exkriptura en el pensamiento poético
y fragmentario de Clarice Lispector
y fragmentario de Clarice Lispector
Myriam Jiménez Quenguan
[...] Más allá de la literatura o el relato, Agua viva, de Clarice Lispector, es un texto singular, una especie de extenso poema, una epístola para un otro posible, una vuelta al mundo interno en tiempos complejos. El objetivo de este ejercicio de literatura comparada es analizar la relación existente entre escritura y pintura con base en Agua viva y diez obras plásticas de la autora. Para desentrañar su lenguaje poético-pictórico, inicialmente contextualizo su universo; luego, intento descifrar el cuerpo fragmentario que define su estilo que, aparentemente sin planificación, conduce a indagar en nuevas dimensiones. Encuentro que su exkriptura es el juego de la no frontera entre escritura y pintura, ella ayuda a desvelar la estética lispectoriana, la fuerza de la creación, la libertad y el misterio de sus obras. Así mismo, sus indagaciones conducen al lector a reconocer ontologías excéntricas como las del instante plural y corporal; al final, la experiencia artística es una vía de ascensión, vía amorosa e incluso dramática porque se trata de leer, extrayendo de la fuente viva de las palabras y los colores. En este sentido, la interiorización se convierte en acto y en pacto, en auténtica aventura de pasión y pulsión, de meditación y reflexión, de afirmación de alegrías, florecimientos y ocasos. La mano se convierte en escritura, la escritura en trazo, en huella más allá de la misma vida, porque escribir es dibujar, pintar, indagar, soñar, llamar; no se trata sólo de palabras o colores, en Lispector el mundo entero es escritura, exkriptura.
A Lispector siempre se vuelve, Agua viva es una obra aparentemente breve, pero realmente es una fuente inagotable, una especie de guía espiritual y poética que en esta oportunidad, me permite seguir validando unas tesis que tiempo atrás encontré y divulgué. Ahora que Clarice es mundialmente reconocida y se ha convertido en una escritora de culto, este texto se ofrece como homenaje por tantos regalos y alegrías concedidas. [...]XII. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
La poética del instante en Clarice Lispector
Carolina Hernández Terrazas
Las cosas existen en la medida en que son nombradas. Nombrarlas es darles identidad. Todo existe en abstracto, pero se concreta en la palabra. El ser humano que se relaciona con el mundo vive en un caos, pero se ordena por medio de la palabra. La escritura de Clarice Lispector se encuentra en una búsqueda de los límites del lenguaje. Al entrar en contacto con esa la palabra, se enfrenta con un vacío, con una especie de agujero negro. Este vértigo que la lleva a forzar el lenguaje para multiplicar significados será una constante en la obra de Clarice Lispector. El lenguaje se convierte para ella en un anzuelo.
Entonces escribir como quien usa la palabra como un cebo: la palabra que pesca lo que no es palabra. Cuando esa no palabra –la entrelínea– muerde el cebo algo se ha escrito. Cuando se ha pescado la entrelínea se podría con alivio tirar la palabra. [...] Lo que salva entonces es escribir «distraídamente». (Lispector, 2007, Aprendiendo a vivir, 202)
30.4.20
XI. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Clarice Lispector: escribir para unir
Lola López Mondejar
Clarice huye del yo porque este no la define, pues se identifica más con la fragmentación. E intenta romper con el logocentrismo para explorar lo que llama “sensibilidad inteligente”, una sensibilidad que piensa sin la cabeza, que usa la introspección para olvidar las certezas y llegar a lo verdadero de la materia mediante la percepción sensorial.
En algunas ocasiones confesó: Yo no soy culta. Frene al pensamiento, el cuerpo será omnipresente en su literatura, pero, a pesar de su esfuerzo por dar cuenta de los movimientos de sus emociones a través de este, el pensamiento vuelva a enseñorearse de su escritura, como no puede ser de otro modo, y sus textos tienen un innegable carácter filosófico.
Nuestra autora desconfía también del lenguaje para expresar la vida; la palabra es engañosa para nombrar el devenir de lo vivo. Ella pretende disolver el límite entre lo decible y lo indecible a través del acceso al it: el latido primigenio, la epifanía, un estado de gracia y lucidez plenas; pretende tocar fondo a través de los hechos comunes, del contacto con los animales y con las cosas.
Nos encontramos aquí con la misma decepción respecto al lenguaje que acosó a Hoffmannsthal en su crisis con la poesía simbolista; crisis que dio lugar a ese texto imprescindible que resume la impotencia de llegar a lo real, de representar el mundo a través de un lenguaje siempre insuficiente para capturarlo, su Carta a Lord Chandos.
Georges Steiner apunta a esa insuficiencia del lenguaje que tan bien expresaron los místicos y los poetas como una de las diez posibles razones para la tristeza del pensamiento. El pensamiento no puede ser atrapado por el aparato simbólico, siempre quedarán restos intraducibles, y esta pérdida será una de las fuentes de la melancolía.
Por nuestra parte, podemos asimilar ese it lispectoriano al concepto de lo real descrito por Jacques Lacan, a la cosa en sí, al Das ding heideggariano, aquello que queda por fuera de la cadena del significante. Pero también nos remite sin duda al Cuerpo sin órganos (CsO) de Antonin Artaud:
El cuerpo es el cuerpo, está solo /y no necesita órganos, /jamás el cuerpo es un organismo, /los organismos son los enemigos del cuerpo (…).
Este concepto de Artaud, será retomado por Deleuze y Guattari en su libro El Antiedipo. El CsO es ahí una metáfora para hablar de los cuerpos fuera de la norma, de un proceso de autodescubrimiento del sujeto para reconstruir su cuerpo a partir de la desidentificación del cuerpo normativo, moldeado según los estándares culturales como una determinada identidad (por ejemplo, hombre/mujer). La construcción de un CsO nos proporcionaría un potencial de energía y afectividad alternativas. Se trata de una posibilidad, de una apertura hacia un proceso reversible que interroga y se deshace del cuerpo normativo reglado, vivido como una cárcel.
A nuestro juicio, Clarice Lispector buscaría ese caudal de energía originaria previa a las cadenas del lenguaje y la cultura, de lo que se lamentan algunos de sus protagonistas, como el Autor de Un soplo de vida, que se queja:
Ah, melancolía de haber sido creado. Mejor habría sido permanecer en la inmanencia de la naturaleza. Ah, sabiduría divina que me hace moverme sin que yo sepa para qué sirven las piernas.
La inmanencia es la existencia en sí, el presente mismo, la vida de los animales y las cosas, tan cara a nuestra autora, que no cesa de buscarla, como también busca lo neutro.
Lo neutro es la materia de lo que está hecho todo, materia que posteriormente se separará en las distintas especies y en las cosas hasta llegar a la conciencia y a las diferencias entre ellas. El encuentro con esa materia será perseguido por Clarice en todos sus libros. Materia que representa una verdad que nunca llegará a comprender, pues el nombre es ya una añadidura que impide el contacto con la cosa en sí. Una búsqueda inalcanzable que estará en el origen de su propia melancolía. [...]X. "CLARICE LISPECTOR. ALGUIEN DIRÁ MI NOMBRE", Isabel Mercadé (coord.), Shangrila 2020
Escribir según Clarice
Con la gracia de Spinoza y Kafka
Con la gracia de Spinoza y Kafka
Miguel Ángel Hernández Saavedra
Entonces, ¿mejor es callar? ¡No! No para Clarice: “lo que salva entonces es escribir distraídamente”. Imposible no recordar el apólogo con que Lispector amonesta a los que prestan -y se prestan- demasiada atención:
Todo se transformó en no cuando ellos quisieron esa misma alegría suya. Entonces la gran danza de los errores. El ceremonial de las palabras poco acertadas. Él buscaba y no veía, ella no veía que él no había visto, ella que estaba allí, sin embargo. Sin embargo él, que estaba allí (…). Todo solo porque habían prestado atención, solo porque no estaban lo bastante distraídos. Solo porque, de repente, exigentes y duros, quisieron tener lo que ya tenían. Todo porque habían querido darle un nombre; porque quisieron ser, ellos que eran.
¿No es cierto que todos los caminos -verdaderamente poéticos- conducen al envés de Roma, que es Amor? El camino está que arde, sin necesidad de grandes tonelajes de graves combustibles. Arde el símbolo de una incomprensión salvífica cuya víctima es… Una mujer. Un teatro: del pecado original (el despertar de la conciencia: “porque quisieron ser, ellos que eran”) a “la pecadora quemada”, pieza de Clarice que exige algo más que un inciso y poco menos que una reverencia.
Alegría suscita esta condena chamuscada, cumplida al tiempo que burlada merced al tono de la condenada, al tono de su silencio, pues no dice palabra. Esta obrita menor, así la consideraba Lispector, escrita mientras esperaba el nacimiento de su hijo, en 1948, es más que un divertimento y menos que una tragedia. (No es un drama, invento burgués donde los haya). La pecadora quemada y los ángeles armoniosos es, según declara Clarice Lispector a su amigo Fernando Sabino, el resultado de un descubrimiento: “una especie de estilo polvoriento, una especie de estilo que está siempre bajo nuestro estilo”.
Apenas hurgaré en la llaga de la herida que trae a escena, representa, la figura de la mujer, de “la pecadora”, quien ha conseguido poner en su sitio a los dos sujetos, objetos traicionados, al marido y al amante: “Pues esta mujer que en mis brazos a su esposo engañaba, en los brazos del esposo engañaba a aquel con quien lo engañaba”. El sitio de los sujetos engañados no tiene paradero, es un lugar engañoso; es, por ejemplo, la huella inhabitable del amor cortés, entre otros resabios y falsas supervivencias amorosas, sin que se sepa dónde empieza el crédito y acaban los débitos, a quién pertenece el corazón de la pecadora. Este vacío (no lugar) circunda la puesta en escena a través del silencio, de la falta de presencia de la protagonista, que sin embargo lo llena todo. Silencio de la mujer liberada de compromisos innatos, o sea, de apriorismos culturales. La intervención del amante, cuasi una refutación de cualquier tratado teológico-doméstico, pone patas arriba (o patas abajo, según se mire) la esencia de un romanticismo que, intentando subvertir el régimen de propiedad sexual decimonónico, se convirtió, nada más asociarse al destino del modo de producción capitalista, en un régimen de posesión intimista. Se entiende así la perplejidad de los sujetos (varones), aunque el amante parece libre del resentimiento del marido (quizá porque ha entendido que el amor de la mujer era un don y no una posesión); y, sobre todo, se aprehende la metamorfosis de los “Ángeles invisibles” que, no siendo o siendo nonatos, no habiendo sido aún apropiados por el nacimiento, por el origen, por la condición o por las convenciones, alientan el silencio de “la pecadora” para finalmente, convertidos en “Ángeles nacidos”, no comprender nada; como si en el origen se inscribiera, antes que la posibilidad del conocimiento, la rotundidad del olvido.
Ciertamente lo guardó, el silencio, hasta que solo hablase por ella el “bello color de trigo [que] tiene la carne quemada”. El amante la deja ir mientras que el esposo regresa a “la casa de la muerta”, al mausoleo que está dispuesto a recrear (“allí está mi antigua esposa esperándome en sus collares vacíos”), no sin antes maldecirla: “No pasaba de ser una mujer vulgar, vulgar, vulgar”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)