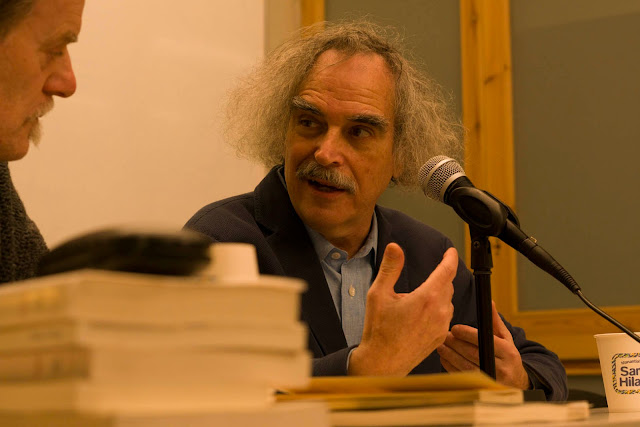Eugène Green escribió este libro como un libro de horas. Para contar cómo se cuenta el cine si uno quiere que le devuelva la mirada. Fuera del cine, te miro pero no te veo. Miro tu superficie, palpo tu contorno, rozo la forma de una exterioridad. Fuera del cine miro lo visible, como un ciego que ausculta el mundo material, recorre un tiempo cronológico, se desplaza en espacios mensurables. Fuera del cine gobierna la razón, se encienden todavía las viejas luces del Siglo de las Luces, el intelecto gobierna y administra los días y las noches, los códigos fulminan los misterios y el oído se aturde en la ciudad, o se despeña en un silencio sin vacío. Eugène Green adora caer en el vacío del sagrado presente continuo. Ese vacío que muestra el revés de todas las cosas de este mundo: árboles y rostros, peñascos y cascadas, piedras y pies. Pura disolución del cálculo, desvanecimiento de la geometría. Lugar donde caer hasta ver por fin y disolverse en ese espacio donde todo es Uno, singular y semejante, donde criaturas y cosas tiemblan atravesadas por el hilo de la misma energía espiritual.
El asno Balthazar filmado por Bresson es la criatura perfecta de esta poética de la exhumación y de la epifanía: no intenta colaborar, no se esfuerza en actuar, carece de estrategias. Se entrega porque es, su mera existencia es un acto de entrega. Balthazar con su corona de flores silvestres, como espinas; Balthazar con sus ojos inocentes, como remansos y termómetros de la fragilidad. Green recorre el espinel del cine, desde que la película es idea hasta que se proyecta en la pantalla, y despliega sus máximas, que son las mínimas pistas de quien ve-a-través, como quien abre una caja de herramientas. Pañuelos y palomas, varitas y naipes de un juego de magia.
Este libro hubiera podido llamarse “Cómo se hace una película”, es decir, cómo se filman, según un puñado de teorías, la tradición del género y los instrumentos disponibles, ciertos fragmentos del mundo, ciertos movimientos de los cuerpos. Pero se llama “Poética del cinematógrafo”. Lo que equivale a decir: cómo extraer, de cada uno de esos fragmentos de materia, esa presencia real que es la expresión del alma, la manifestación de la gracia en una modestísima cinta de celuloide.