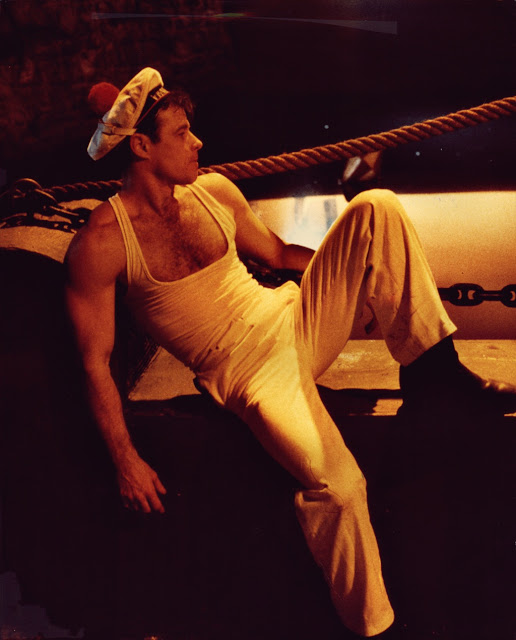HAY EN LA NIEVE
UNA HISTORIA POR CONTAR
[...] La iconografía de la nieve se presenta en dos momentos complementarios: (1) la nevada y (2) el paisaje nevado, estableciendo una dialéctica entre dinamismo/estatismo que se inviste de valores no necesariamente complementarios.
El primero se articula sobre el esquematismo dinámico de la caída y la mutación. En efecto, la nieve es un agente de cambio modificador del paisaje que remite a una experiencia directamente visual. La caída de la nieve se ofrece al regocijo de la contemplación serena; en ocasiones, a la atención embebida en el desplome de lo homogéneo no falta cierta melancolía que puede propiciar la reflexión existencial, como en la inolvidable secuencia final de Dublineses (The Dead, 1987, John Huston), donde el lánguido caer de los copos y la modificación lenta pero inexorable del paisaje anuda un pasado irrecuperable al porvenir sombrío del que resulta una desoladora impresión de mutabilidad y transitoriedad, futilidad. Nada permanece bajo la caída lenta pero segura de la nieve implacable. La hermosa sucesión de imágenes pautadas por las poderosas palabras de Joyce entrañan reminiscencias del imaginario romántico de Caspar David Friedrich, donde materia y nieve entran en correspondencia con el dualismo cuerpo y alma.

Caspar David Friedrich, Cementerio del monasterio en la nieve, 1817-1819
La nieve también sugiere el motivo del aislamiento y el asedio en El rastro de la pantera (Track of the Cat, William A. Wellman, 1954) o El resplandor (The Shining, Stanley Kubrick, 1980). En ocasiones, sirve para manifestar la despiadada indiferencia de la naturaleza ante la fragilidad humana. Así, en el plano final de La condición humana III: La plegaria del soldado (Ningen no joken III, Masaki Kobayashi, 1961), la ominosa nieve siberiana convertida en símbolo de los infortunios de la guerra borra literalmente el rostro de un Kaji exhausto durante su regreso al hogar desde el gulag. Emergen valores asociados a la muerte por la cultura japonesa, como el color blanco, que disponen el escenario del mito; pronto la nieve se inviste de ánima y adquiere la forma de entidades demoníacas como la Mujer de la Nieve en El más allá (Kaidan, 1964, Masaki Kobayashi). Este demonio se construye sobre la ambigüedad inherente a la naturaleza femenina que ya encontramos en la mitología griega en Hécate-Diana/Afrodita, es decir, la potencia generadora y aniquilante coexistiendo en la misma naturaleza. La Mujer de la Nieve salva la vida al protagonista con la condición de que guarde en secreto su existencia, y bajo la nieve y la muerte de su compañero renacerá una nueva vida para Mi nokichi: conoce a una mujer con la que tendrá hijos y pronto aquella aparición ominosa se convierte en un recuerdo que se confunde con el delirio. Aquí encontramos la asociación de la nieve con la idea de la resurrección, el florecimiento de lo que su manto cubría por la llegada de la primavera fértil. Sin embargo, las nieves siempre regresan. [...]
El dinamismo de la nevada reclama el registro del movimiento, de ahí que haya sido un recurso narrativo y visual profusamente explotado por el medio cinematográfico. Por su parte, el motivo pictórico del paisaje nevado también ha funcionado como operador narrativo para pautar el devenir temporal, como en Centauros del desierto (The Searchers, John Ford, 1956), donde la aparición de los jinetes ante una manada de bisontes en lo que parece ser un lago congelado, en contraste con las imágenes del valle y su tierra abrasada, refuerza la impresión de búsqueda sin descanso. En Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), la célebre bola de cristal con nieve cifra la pérdida del paraíso, de igual modo que, poco después, la imagen del célebre trineo cubierto por la nieve señalará la ausencia definitiva del pequeño Charlie del hogar materno, el fin de los juegos y de la infancia cuyo recuerdo nostálgico nunca se abandonará. El componente estacional de la nieve evoca el invierno y sus festividades, en especial la Navidad, cuyos ritos parecen vinculados a un panorama nevado. Hay, por lo tanto, en el paisaje nevado algo que se asocia al tiempo y su curso [...]
Seguir leyendo: