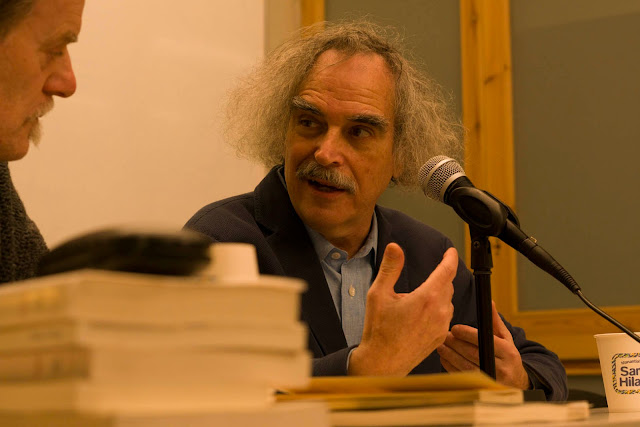Praga nevada / Eugène Green
[...] El hombre racional moderno, surgido de la cultura del S. XVIII, piensa que es un “uno” al aprehenderse, y piensa ver “lo uno” al contemplar el mundo: me veo, luego existo, y soy lo que veo; veo el mundo, entonces existe, y es lo que veo. Sin embargo, en mi experiencia, el ser, dada su condición humana, es múltiple, y también lo es el mundo en el que vive. Pero mi intuición, como la de todos los hombres que precedieron al hombre racional moderno, es que lo Uno existe, y que la finalidad de cada ser es encontrar su propia unidad para poder disolverse en lo Uno.
En esa ciudad cuyo nombre significa el umbral 3, lo que en otra parte era solo pensamiento se convirtió en experiencia. En la blancura material de la nieve, pude encontrar la presencia sonora de mi propio fantasma; al haber alcanzado, frente al río, durante un instante eterno, el conocimiento del presente, de lo Uno, del que me había sido dada una intuición directa en mi infancia temprana, esa misma blancura hizo visible la experiencia, borrando las huellas del cuerpo que, durante ese instante, había dejado de ser. Al mismo tiempo, la blancura reconstituida de la nieve intacta era el signo de la vía a seguir para regresar del reino que yo había encontrado, y para reanudar mi camino.
“Saber y reconocer que se tiene un saber y un conocimiento de Dios” quiere decir, en relación con el destino, que tengo la sensación de vivir, y transmitir ese saber y ese conocimiento a los otros, bajo una forma que deviene un ser de mi ser, pero independiente de mí, de tal modo que, convertido en mi propio fantasma, soy yo mismo quien regresaría al espíritu del mundo, dejando lo que de mí devino uno, conocimiento de lo Uno, y que permanecería en la eternidad del presente.
Por eso escribo, por eso intenté hacer teatro, pero la forma más adecuada de esta transmisión es el cine.
El hombre solo puede “buscar ese uno en sí mismo y en lo Uno” a través de la Naturaleza, es decir, a través de la experiencia, en su totalidad, del mundo del que forma parte. Ahora bien, el hombre racional moderno, cuya huella lleva cada europeo desde hace tres siglos, y cuya influencia se siente, hoy en día, hasta en lo más profundo de Papúa, existe mediante una filtración sistemática que excluye una parte del mundo natural, de manera que, desde la época barroca, el hombre busca su realidad en la representación del mundo. El teatro construye su realidad a partir del engaño absoluto. Ese engaño es la fuente de su potencia y, al mismo tiempo, frente al hombre racional moderno, es su debilidad, porque cuando el hombre logra destruirlo, transforma el teatro en una máquina que no va a ninguna parte. Entonces ese arte mil veces milenario, basado en la idea del sacrificio, y de la vida que nace de la muerte, expresa solamente el credo: me veo, luego existo, y soy lo que veo. El cine, en cambio, construye la representación del mundo a partir del mundo mismo. La naturaleza captada por el cine es aquella en la que el hombre racional moderno cree verse al identificar sus límites, pero también aquella que muestra su misterio. Es el presente en su totalidad, con todos los fantasmas que buscan todavía el fin de su destino, y la paz nacida de la desaparición experimentada por aquellos que ya lo han encontrado.
El verdadero cine, el cinematógrafo, es un resurgimiento absoluto, terrible, del ritual que es la base del teatro. La víctima sacrificada es el propio cineasta, que al renunciar a ser un hombre racional moderno (el único modelo que, en nuestra sociedad, tiene derecho a vivir sin restricciones) y mostrar a sus semejantes la Naturaleza entera, donde lo visible hace ver las presencias ocultas, deviene el hombre noble que, tras haber adquirido un reino en un país lejano y regresado para dar testimonio del mismo, da a sus hermanos el pan de la vida, y desaparece en la dicha eterna del presente.