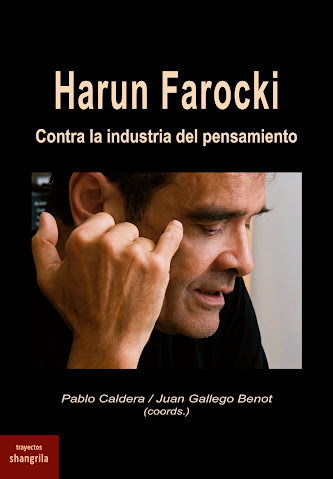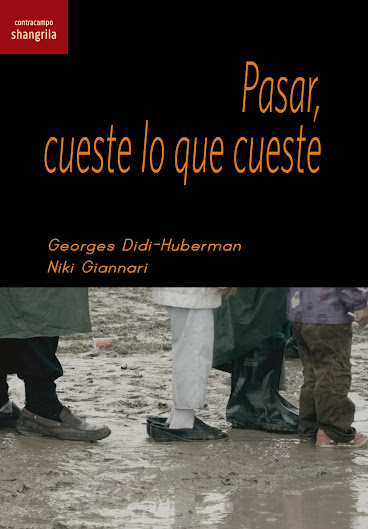20.9.24
RESEÑA DE "PREFERENCIAS" (1), Julien Gracq, Valencia: Shangrila, 2024
30.3.24
RESEÑA DE LOS LIBROS: "CRIMEN, HUELLA Y REPRESENTACIÓN" Y "EL TOTALITARISMO EN LAS ARTES"
Con la exquisitez que le caracteriza, Shangrila publica un par de libros colectivos que, de uno u otro modo, nos acercan diferentes aspectos de los crímenes, la violencia y su representación, entre otras en el campo de la estética. Ambientes realmente oscuros, cuya sombra es alargada tanto en lo que hace a sus huellas sobre quienes han padecido la represión, como para quienes han conocido las atrocidades cometidas, y las sombras de sus representaciones, tanto por sus ejecutores como por sus apólogos. Vamos por partes.
Escenarios de lo abominable
Hay libros que se leen de corrido sin que el lector se sienta alcanzado en su sensibilidad, no es el caso de los que traigo a este artículo. Refiriéndome al primero de ellos, a lo largo de su lectura, desde el inicio, lo descrito nos toca, nos alcanza en lo más íntimo, hasta el punto de provocar desasosiego y hasta malestar, al ver lo que algunos hombres han hecho a otros, al parecer sin inmutarse…ya sea porque el deber se lo exigía, según decían, y/o por ser seres de una sensibilidad nula; no diré inhumana ya que el hombre, ese extraño animal, es capaz de lo mejor y de lo peor (se lee en Antígona de Sófocles: «Muchas cosas asombrosas existen, y con todo, nada más asombroso que el hombre»). Es de subrayar, de cara a reafirmar lo que digo, que dos de los primeros testimonios de la locura geométrica de los lager, una de las experiencias más brutales de la producción de cadáveres, mencionaban en su título a los humanos: Si esto es un hombre de Primo Levi y La especie humana de Robert Antelme; quedaba destacado así que quienes cometían las salvajadas no eran monstruos, sino que eran humanos…demasiado humanos, al igual que sus víctimas.
Vienen estas líneas provocadas, en especial, por una obra de explícito título: «Crimen, huella y representación. Espacios de violencia en el imaginario cultrural», libro coordinado por Anacleto Ferrer Mas y Jaume Peris Blanes, que recoge los trabajos de diez autores, incluidos los dos nombrados. Somos transportados a diferentes geografías y momentos en los que se puso en marcha la máquina de triturar seres humanos, y más en concreto a los lugares en los que se marcaban los cuerpos (como En la columna penitenciaria kafkiana) y las mentes, cometiéndose torturas, sometiendo a los detenidos a palizas, a malos tratos, programando procesos de despersonalización y muertes; en lugares de diferentes países: la Alemania del Tercer Reich, la España franquista y dos dictaduras latinoamericanas: Argentina y Chile.
Es a través de diferentes documentos, diarios, narraciones, testimonios fotográficos, o proyectos cinematográficos, como se dan a conocer los hechos, escenas de violencia, los lugares (guetos, campos de concentración, cárceles, espacios de trabajo forzado o reeducación moral y centros clandestinos de detención y tortura, sin obviar los cementerios) y las visiones sobre ellos, tanto de víctimas como de victimarios, según los casos. Las miradas son enfocadas hacia las subjetividades lo que hace que se entre en el terreno de lo simbólico-emocional; hablaba Ernst Cassirer de las formas simbólicas y por las páginas del libro planean dichas formas.
Tras una ubicadora introducción de los coordinadores de la obra, entramos en la primera sección dedicada al III Reich. Cuatro ensayos son dedicados al asunto. El primero debido a Vicente Sánchez-Biosca, ofrece imágenes, que acompañaban a las leyes racistas que se iban promulgando en el país, en las que se ve a los judíos como seres diabólicos, presentándose igualmente escenas de alguna película propagandística en la que se ven escenas de muerte en el gueto, y la inquietud que se palpaba en los vivos ante la maginitud de la tragedia impuesta. Anacleto Ferrer nos traslada a lo lager de Sobibor y Buchenwald, presentando una colección de fotos de algunos de los jerifaltes del lugar en estudiadas poses, al tiempo que se facilita el conocimiento de los lugares y de los personajes perpetradores de las tropelías al por mayor, aficionados por otra parte, a elaborar álbumes de su estancia en aquellos lugares de exterminio. Joan B. Linares, acompaña a Jorge Semprún en sus avatares en Buchenwald-Weimar, y en sus visitas posteriores al escenario concentracionario. Recurre para ello a los textos del escritor y se detiene en la descripción e historia del campo nombrado, y el uso de él, tras la derrota del nacionalsocialismo, por parte de los soviéticos. Concluyendo esta primera sección, hay una intervención de Ana R. Calero Valera sobre los cementerios en una novela de Thomas Harlan, en la que se da cuenta, por otra parte, del apararto institucional sobre los campo santos de guerra, además de la visita a un cementerio concreto que alberga los restos de algún jerifalte nazi, muerto en extrañas circunstancias.
En las páginas dedicadas al franquismo, se recogen tres artículos: en el de Cristina Somolinos Molina, ésta recurre a varias narraciones que recogen los testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, ampliando su mirada a otros escritos de mujeres más reientes. Sobre el Valle de los Caídos, y la estrecha ha relación entre arquitectura y poder, y su significación e historia se da cumplida cuenta en el ensayor de Zira Box. Sobre el carácter represor del Patronato de Protección a la Mujer, cuya presidenta fue Carmen Polo de Franco, y de sus funciones de control y rehabilitación de las mujeres desviadas de los debidos principios se ofrecen sobradas muestras, que son acompañadas de significativas fotografías.
Tres artículos acerca de los centros represivos en dos dictaduras latinoamericanas del Cono Sur cierran el volumen. Teresa Basile ofrece informaciones pormenorizadas sobre la Escuela Mecánica de la Armada, que fue uno de los centros más emblemátiucos de detendión, tortura y exterminio de Argentina, dirigiendo la mirada a las descripciones aportadas en una novela de Miguel Bonasso, Recuerdo de la muerte (1984), en la que confluyen los aspectos infernales del lugar y las subjetividades políticas, hurgando en las causas de la derrota de los Montoneros. Los otros dos artículos se centrar en los aparatos represivos de la dictadura chilena: el primero de Jaume Peris Blanes que nos conduce por la historia de la Villa Grimaldi, convertida en Cuartel Terranova durante la dictadura, acercándonos al antes, al durante y al después del lugar… y los diferentes usos y significaciones. Por último, José Santos Herceg expone la resistencia, que convivía con los salvajes malos tratos, en los Centros de Detención y Tortura de Chile…convitiéndonos en testigos de fugas, y de diversas muestras de creatividad de los detenidos.
La sombra en la estética
Bajo la coordinación de Marcos Jiménez Gonzáles y Jaime Romero Leo, los ensayos de trece especialistas, los dos nombrados incluidos, son presentados en «El totalitarismo en las artes. Diálogos estéticos entre Europa y Asia Oriental», cuyo centro de gravedad es la huella y relación de los regímenes totalitarios con el arte, la arquitectura, etc. y la sombra alargada que todavía perdura en diferentes terrenos del pensamiento, la pintura, la moda y de la cultura del entretenimiento.
El libro se divide en dos bloques dedicados a Europa y Asia Oriental, sin dejar de lado Estados Unidos; no obstante, el Viejo Continente es el centro de presencia y difusión de los modos y maneras que emplearon los regímenes a los que se refiere la obra. Así, el primer bloque se abre con un ensayo de Marcos Jiménez González, en el que tomando como base la mirada de Susan Sontag sobre la Estética fascista, que suponía la estilización y estetización del nazismo y el fascismo, busca en producciones del presente en el campo de la cinematografía hoolywodense la presencia de tales rasgos. El paso siguiente, centra su mirada en la manera en que los signos y personajes totalitarios son representados en la narrativa y en el séptimo arte. María Marcos Ramos y Javier Sánchez Zapatero, centrándose en tres películas, dejan constancia de que los victimarios son presentados en éstas sin ninguna profundidad histórica, llamando las cintas más a la emoción que a la razón; proponen por su parte, que es necesario que se de una visión de tal tipo de personajes, no como seres singulares con sus fobias y manías, sino que sus actuaciones correspondían a un regimen bien engrasado, el franquista. Hablan de la creatividad mancillada, expresión tomada de Rafael Argullol, Jorge Latorre y Oleksadr Pronkevych, presente en varias películas del cine soviético, buscando aires de familia con el quehacer de alguna cineasta germana, y la posterior huella que tales producciones han dejado en obras posteriores, en que, en cierta manera, sigue funcionando la misma tendencia iconográfica. Otras experiencias audiovisuales son visitadas, como los videojuegos, que separa en mayor grado al creador del espectador; en ese orden de cosas, Alejandro Lozano analiza algunas obras, destacando de manera especial, Paper, please, al sacar a relucir con mayor claridad las características del juego en la difusión de la figura del funcionario anónimo al servicio de un Estado totalitario, derivando hacia las cuestiones relacionadas con el disfute que producen dichos juegos, lo que le lleva a referirse a la banalidad del mal arendtiana. A modo de puente entre este bloque y el siguiente se mueve el ensayo de Mariano Urraco Solanilla y Mario Ramos Vera que toman la adaptación al formato teleseries la novela ucrónica de P.K.Dick: El hombre en el castillo. Recurren en primer lugar a una labor de contextualización en los aspectos teóricos y visuales compartidos por el fascismo y el nazismo, para posteriormente poner el foco en los aspectos relacionados con el sistema educativo que se impuso el el Este de los USA, tras la victoria de las fuerzas del Eje, y los valores que se difundían en el medio escolar.
El segundo bloque se inicia con un desplazamiento a Japón y los valores de su Imperio, copia en cierto sentido a los empleados en los países europeos. Jaime Romero toma como punto de partida las afirmaciones de Otsuka Eiji sobre “el origen fascista de la cultura otaku”, buscando el humus, la Guerra de los quince años-1931-1945-, en el que se fueron desarrollando las propuesta estéticas que darían lugar al manga y al anime. Tras tal conflicto bélico enmarca su trabajo Lucía Hornedo en seguir la pista al escritor japonés Skaguchi Angoi, cuyas obras alcanzaron gran impacto en el tiempo pos-imperial y en las posteriores movilizaciones estudiantiles y otras, superando el autor, a pesar del ambiente militarista en que surgieron sus análisis, tales pagos ideológicos y abriendo las puertas a posturas más temperadas; acompañando a tales levantamiento con los traumas provocados por diferentes desastres naturales y provocados. Somos llevados por Teresa I. Tejada, a la violencia cultural en tiempos de la Revolución Cultural Proletaria, analizando los estrechos lazos entre propaganda y expresión artística en el arte: cartelería, literatura y proclamas revolucionarias. Toma como ventana para el análisis la novela en dos volúmenes de Yu Huan, Brothers (2005), en los que se da cuenta de la deriva que se produjo en tal movilización promovida por el Gran Timonel. El cine japonés, desde la posguerra a la actualidad, es presentado por Daniel Villa, quien tras una precisa contextualización histórica e ideológica, pone el foco en algunas muestras de producciones propiamente militaristas y an algunas otras que se opusieron a tales posicionamientos…presta atención a los filmes nipones premiados el el festival de Cannes, señalando que la presencia de las posturas militaristas han ido debilitándose, manteniendo, no obstante, su presencia. Concluye el bloque asiático, con un trabajo de Joseba Bonaut, sobre los destacados contenidos propagandísticos que dominan en los filmes de acción de gran éxito…y se detiene, en los casos de los videos del ISIS y en alguna producción de Corea del Norte, subrayando las características estéticas puestas al servicio de la propaganda.
N.B.: No hace falta ni decir que el libro va acompañado de imágenes de personalidades varias, escenas fílmicas, carteles de propaganda y fotos de monumentos y esculturas significativas…Mas eso es marca de la casa en todas los ensayos publicados por la editorial Shangrila.
25.11.23
RESEÑA DE "LA ORILLA DE LAS SIRTES", Julien Gracq, Shangrila, 2023.
22.10.23
RESEÑA DE "COMPLEJIDAD Y BARROCO. ARREBATOS DEL SUJETO", de Josep M. Català Domènech, Shangrila, 2023
22.9.23
RESEÑA DE: "HARUN FAROCKI. CONTRA LA INDUSTRIA DEL PENSAMIENTO", Pablo Caldera / Juan Gallego Benot (coords.), Valencia: Shangrila, 2023
2.6.23
RESEÑA DE "MI VIDA EN CIFRAS", de Raymond Queneau, Valencia: Shangrila, 2023.
Al escritor francés, como a sus compañeros o discípulos de escrituras como George Perec o Boris Vian, le iba el juego, las combinaciones, las variaciones numéricas o estilísticas como dejó claro en sus necesarios e inevitables Ejercicios de estilo, para él, el acto de escribir era una fiesta en la que no había que ceñirse a límite alguno, lo que no quita para que recurriese a ciertas restricciones impuestas, por él mismo, a las que circunscribir sus textos: asociaciones libres, sueños y ensoñaciones como materia prima que le hicieron caminar por las proximidades de los surrealistas, hasta que rompió con el dominante André Breton, y más experimentalmente en el Oulipo con los Ítalo Calvino, Marcel Duchamp, François Le Lionnais, y etcétera, sin obviar su implicación en el Colegio de Patafísica, junto a Boris Vian y Max Ernst, o su elección para la Academia Goncourt y a la Academia del Humor, responsabilidades compaginadas con la defensa de Isidore Isou y Henry Miller, ambos acusados de obscenidad, o la protesta contra la acusación que pesó sobre André Breton por de degradación de monumento público; más tarde trabajaría en la editorial Gallimard como lector y director de la Enciclopedia de la Pléyade. A nuestro hombre también le gustaba hurgar en distintas enumeraciones de seres variopintos y fuera de lo que se suelen considerar como los cánones de la normalidad, en ese terreno ahí está su antología de locos literarios. La suya era una apuesta firme por los derechos de la literatura, una gran afirmación, a la escritura con sus plenos derechos y sus propias reglas, la misma voluntad de estilo que la defendida por Paul Valéry o Stephan Mallarmé, que no se los marca nadie sino ella misma.
Ahora, editado por Shangrila, ve la luz «Mi vida en cifras», pequeño volumen en el que se reúnen tres sabroso textos de tonalidades autobiográficas, eso sí, con el sello propio del espíritu lúdico del autor. Tanto el primero de los textos que es el que da título al libro como el tercero, El apartamento, cabalgan por el campo matemático: en el primero aritmetizando su existencia, desde su propio nombre y apellido, las letras contadas, a sus señas de identidad, ampliando los números a la cantidad de los alimento ingeridos y la cantidad de los componentes químicos de estos, sin dejar de lado la asistencia a algún bistrot y las cantidades de líquido y sólido ingeridos, los minutos de la vida, las horas trabajadas, del baño y otros menesteres, todo ello por la senda de lo que afirmase en otro lugar: «La virtud que más me atrae es la universalidad; el genio con el que más simpatizo es Leibniz», lo que denota el gusto por las matemáticas, que necesarias resultan -según señalaba- «hasta para los poetas más refractarios a ellas, pues hasta éstos están obligados a contar hasta doce para componer un alejandrino». Nadie ha de temer no obstante, ya que su lectura no supone el requisito que coronaba la Academia de Platón: «que nadie entre aquí si no es geómetra». En lo que hace al tercero, en él confiesa que en sus años escolares, no ayudaba mucho a la comprensión un profesor que era un verdadero zote, reconvertido de peón en docente, no comprendía nada de nada en el terreno de las matemáticas; entre los libros amontonados de su apartamento, convertido en almacén, halló un libro de álgebra al que luego sumó otros que por allá andaban, tuvo una verdadera iluminación que le llevó a comprender las ecuaciones y el resto, abriéndole las puertas de una verdadera afición, podría hablarse de enamoramiento. En el texto no aparece que su afición le llevó hasta adherirse a la Sociedad Matemática de Francia, y a frecuentar el grupo Bourbaki, pionero entre otras cosas de la teoría de conjuntos; auténtico auto-didacta, ya que su formación académica había sido la filosofía llegando a participar en el célebre seminario, hasta lo mítico, de Kojéve sobre Hegel junto a Jacques Lacan, George Bataille, André Breton, Raymond Aron, Eric Weil, Maurice Merleau-Ponty, Pierre Klossowski, etc. Dicha afición a los numérico no quedaba fuera de su quehacer literario como puede observarse en los dos textos a los que he aludido, y en otros en los que juega, aleatoriamente, combinando y sustituyendo palabras halladas en diccionarios.
El segundo texto, Autobiografía amañada, presenta algunos flashes acerca de su familia, y su proverbial espíritu de moderación, intercambiable con mediocridad, que él heredó y que lo elevó a mayor potencia. La mediocridad se dejó ver en sus estudios. A los 18 años entró a trabajar en un banco, e informa también de que vivió con sus padres hasta que éstos murieron. Sostiene que no es que fuese el colmo de practicante de las relaciones sociales en el trabajo ni fuera de él, siendo prácticamente sus únicos intercambios los que mantenía con los diferentes comerciantes con los que trataba, a las que se han de sumar algunas conversaciones realmente insustanciales. Jubilado, sin sentir frío ni calor, ya comenzó a leer novelas y vio que contenían tantas ideas falsas que decidió escribir una…fue a por folios a un quiosco y junto a él se topó con una niña parlanchina…y se produjo un encantamiento que le transformó.
Y con una prosa que se balancea entre la literaria y la hablada, entre sueño y realidad, por los bordes de los límites borrosos, avanzamos no sin humor y frases contenidas, por la existencia de este escritor ue dinamizó las letras y que acogíó en la capital del Sena a Gertude Stein, a Carson McCullers, abiendo las puertas de la escritura al propio Patrick Modiano.
Libro que se abre con un Prefacio de Pierre Bergounioux, Homo numericus, y se cierra con un Posfacio, El color de los cangrejos de río, del traductor Manuel Arranz, yendo acompañado por los dibujos de Claude Stassart-Spinger.
29.3.23
RESEÑA DE "PÁJAROS", REVISTA SHANGRILA Nº 41, Pasión Rivière (coord.), Valencia: Shangrila, 2022
Esos seres voladores, aves, pueblan los cielos, a la vez que en diferentes acepciones sirven para insultar, al considerarse, entre otros usos, que su proliferación en las mentes no hacen sino servir para diversas, y alocadas, ensoñaciones que a nada conducen, al desbordar los límites de la razón. Los pájaros han dado para mucho, además de para nutrir el refranero, a diferentes cabezas creadoras, así han posado su vuelo en páginas, en músicas y pinturas, en coloridas metáforas, analogías y alegorías, todas ellas voladoras; a la vez que han entregado sus plumas a los humanos para que de ellas se sirvan y creen sus signos, significantes respondiendo a sus significados… carroñeros, palomas de la paz, cantarines ruiseñores, que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas que poetizaba Miguel Hernández, vencejos, jilgueros, tarines y canarios, familiares petirrojos, gorriones, gaviotas costeras y no tanto, pájaros de mal agüero y de bueno, golondrinas que anuncian nuevas estaciones, etc., etc., etc. El deseo de volar, que se lo pregunten a Ícaro o al mismo Leonardo da Vinci, parece ser una constante en el pensar y crear de los humanos…el deseo de devenir ave, siendo capaces de ver con mirada de águila, desde lo alto, propio del espíritu del hombre libre del que hablase Nietzsche en su Zaratrusta.
Tengo en mis manos un volumen de una exquisitez, habitual en las publicaciones de la valenciana Shangrila, destacable que encierra muchos vuelos, acompañados de cuidadas imágenes, en las que el sujeto viene nombrado desde el propio título de la obra colectiva, una quincena de autores, coordinados por Pasión Rivière: «Pájaros».
Diferentes pájaros e inspiraciones que han provocado en escritores, poetas, pensadores, músicos y pintores, amén de convertirse en objeto de los especialistas en dichos menesteres, los ornitólogos que observan su vuelo, estudian sus cantos y sus comportamientos. Estos últimos, los científicos observadores, no tienen cabida en las satinadas páginas del volumen que son tomadas por poetas y escritores (Aristófanes, Henri David Thoreau, José Ángel Valente, Julio Cortázar, Wallace Stevens, Paul Valéry, Edgar Allan Poe, y sus analistas; Robert Lowell, John Keats, José Bergamín, Juan Ramón Jiménez,…), pensadores (Emmanuel Lévinas, Edmond Jabès, Gilles Deleuze y Félix Guattari, Bruno Schulz…), músicos (John Cage y Olivier Messiaen, en especial), y las ilustraciones de pintores y fotógrafos (desde la genial ala de Durero a las tomas de los imposibles vuelos, en su multiplicidad milagrosamente ordenada, de los estorninos retratados por Soren Sokaer) que muestran el color y las singularidad de algunos vuelos, de algunas tierras y mares, y algunos que acompañan las figuras de diferentes personajes como Francisco de Asís, o de Buster Keaton. No faltan las alusiones a distintas, y distantes, leyendas y mitos en que ellos, los alados, juegan el papel protagonista, que van desde los Andes hasta Persia.
Y las líneas de las voladoras páginas, cual los alambres o ramas, sirven para las evoluciones de los pájaros que cual palabras anidan en los pentagramas, la prosa y en los versos: «Ahora escribo pájaros. / No los veo venir, no los elijo,/ de golpe están ahí, son esto, / una bandada de palabras / posándose / una / a / una / en los alambres de la página» que poetizaba Julio Cortázar.
Las páginas no son una jaula en la que los pájaros queden atrapados en la falta de libertad sino que, al contrario, es una jaula abierta que sirve para impulsar sus vuelos, un lugar en el que reposan la diversidad de ellos… en el lenguaje que sirve de réplica a sus trinos; no se cortan sus alas sino que su aleteo les es facilitado, ajeno al pesimismo de Alejandra Pizarnik que veía la jaula convertida en pájaro… y, ajenos a la voraz cazuela, sirven de modelo de libertad y de respeto a ellos y a la naturaleza toda, con tonalidades de inspiración ecologista.
Imposible me resulta dar cuenta de los variados vuelos que se presentan en sus evoluciones, en un movimiento y desplazamiento continuos…. que nos llevan a planear por distintos parajes de la cultura como queda dicho… evitando los pasitos de paloma, y su mirada, lateral -como si sólo un ojo tuviese- según Patrick Süskind, aunque tal es la visión de los animales humanos no la del animal.
No hace falta ni decir, tras todo lo dicho, que este hermoso vuelo no es apto para quienes adopten el más pájaro en mano que ciento volando, que podría traducirse en un al pan, pan y al vino, vino, ya que aquí los vuelos son de altura y las derivas conservan la sutileza y sagacidad propia de las miradas creativas e imaginativas, que impulsan otros vuelos por el poliédrico mapa del arte y la literatura… «cielo abierto de pájaros brillantes y azules… una bóveda de sol festivo».
6.11.22
5.11.22
20.5.22
RESEÑA DE "LA REVOLUCIÓN ES EL FRENO DE EMERGENCIA. ENSAYOS SOBRE WALTER BENJAMIN", de Michael Löwy, Valencia: Shangrila 2022
en Kaos en la red. Por Iñaki Urdanibia.
Iluminaciones benjaminianas
Imagen de portada del libro que comento:
«En el año 1009 A.D., el sol se oscureció y se vio a la luna roja como la sangre y un gran terremoto sacudió la tierra y cayó del cielo con un gran estruendo una enorme antorcha ardiente, como una columna o una torre. A esto le siguió la muerte y la hambruna de mucha gente… Fueron más los que murieron que los que lograron sobrevivir».
Augsburg Wunderzeinchenbuch
(Libro de los milagros, Augsburg, Alemania, S. XVI).
Era propio del quehacer de Walter Benjamin su fragmentariedad que se extendía a pluralidad de temas como destellos que en su brevedad lanzaban brillos sobre los más diversos temas filosóficos, literarios, urbanísticos, que muchas veces eran presentados de manera un tanto enigmática y por medio de imágenes; aspectos todos ellos señalados y que puede observar cualquiera que se acerque a su producción que va desde el romanticismo (objeto de sus tesis doctoral) o el barroco (tesis de habilitación para ejercer la enseñanza que no fue aceptada por la universidad), Baudelaire, Kafka, Brecht, Proust, Goethe, Leskov, el surrealismo, o…sus tesis de la historia o su obra inacabada sobre los pasajes parisinos. Responde a algunas de las características nombradas la propia edición de algunos de sus ensayos reunidos bajo el título de Iluminaciones.
No es tarea fácil presentar la filosofía del alemán, si bien tampoco se ha de llegar al extremo al que llega Pierre Bouretz en su magistral obra Temoins du futur: philosophie et messianisme, al inicio de su presentación de Benjamin, recurriendo a las afirmaciones de su amigo Gershom Scholem quien decía que para comprender al autor del que hablamos era necesario conocer la Cábala judía y que no estaba de más relacionarlo con la obra de Franz Kafka. Afortunadamente ha habido no pocos que se no se han desanimado por las condiciones mentadas y han penetrado en la vida y en la(s) obra(s) del pensador alemán, nacido bajo el siglo de Saturno que destacase Susan Sontag, que se comportaba como el trapero que busca entre los diferentes materiales abandonados, sacando de ellos interesantes observaciones, siempre, eso sí, no me privo de decirlo bajo el influjo del cheposito, figura del gafe, de los cuentos infantiles alemanes, de los que por cierto era consumado coleccionista nuestro hombre; eso sí lo que resultaría desmedido es buscar un espíritu de sistema y de totalidad en la obra del autor, los flashes han deslumbrado a diferentes autores en distintos temas, sirviendo de inspiración en el campo del arte, de la literatura, de la historia, de la política, etc. Entre los que se han atrevido a entrar en las tierras movedizas de este marxista mesiánico pueden contarse además de sus amigos Gershom Scholem, Theodor W. Adorno, Jean-Michel Palmier, Gérard Raulet, Concha Fernández Martorell, Bernd White, Bruno Tackels, Rainer Rochlitz, Terry Eagleton, Jacques Derrida, Ricardo Cano Gaviria, Roman Reyes Mate, y… no sigo. Se han de añadir a esta lista, los trabajos de Michael Löwy (Sâo Paolo, 1938), brillante estudioso de las corrientes del mesianismo, de cuestiones relacionadas con el judaísmo, y de las corrientes no domesticadas del marxismo: ahí está su ensayo sobre El marxismo olvidado (R. Luxemburg, G. Lukacs), editado por Fontamara en 1978, o sus averiguaciones sobre el anarquismo en la vida de Franz Kafka (Rêveur insoumis, Stock, 2004), etc. Ahora se publica en Shangrila, «La revolución es el freno de emergencia. Ensayos sobre Walter Benjamin» en donde reúne diferentes y muy diversos ensayos sobre al germano, en donde continúa el acercamiento que anteriormente había realizado en su lectura de las tesis “Sobre el concepto de historia: «Walter Benjamin: Avertissement d´incendie» (PUF, 2001).
La recopilación consta de nueve ensayos, publicados entre 1995 y 2016 con la excepción del inédito Teología y antifascismo en Walter Benjamin, en los que Löwy deriva por diferentes temas tratados por Benjamin, sin bien, como él mismo admite, tal vez no sean los asuntos más conocidos de la obra del autor estudiado, eso no quita para que sea señalado en denominador común que les une: la política, y más en concreto, la ida de revolución; estamos ante una navegación por el archipiélago-Benjamin en la que el nexo de unión es el señalado en la frase anterior. Inicia su andadura contando cómo se acercó a la obra de Benjamin a raíz de su estudio sobre el mesianismo, y a partir de ahí vio en la obra del pensador germano una verdadera mina en lo que hace a una visión diferente e incitadora a la hora de provocar nuevas vías al enfoque de ciertas cuestiones. Löwy muestra arrojo a la hora de entrar en algunos textos benjaminianos e interpretarlos más allá del inacabamiento de algunos de ellos, proponiendo hipótesis que hacen que exista un hilo conductor allá en donde parece que el sentido se difumine, se ausente o hasta se contradiga, acudiendo para ello a referencias de otros autores cuya inspiración asoma explícitamente o supuestamente. Con tales presupuestos los ensayos se extienden por el marxismo y el capitalismo, el surrealismo, el anarquismo, el judaísmo, el mesianismo o el urbanismo, con referencias al domesticador del espacio parisino Georges Eugène Haussmann, que adecuo los bulevares parisinos para que las fuerzas de represión, imperiales, pudieran moverse a su antojo en contra de los obreros.
Explica Löwy el gran peso que tuvo en Benjamin en lo referente al conocimiento del marxismo la lectura de Historia y conciencia de clase de Lukács y el encuentro con la bolchevique letona Asla Lacis, que fueron el impulso para profundizar en la lectura de Marx, siempre lejos de cualquier interpretación dogmática, léase estalinista en la medida que en aquella época era la doctrina dominante, al tiempo que se enfrentaba a las posturas tibias y melifluas de la socialdemocracia. Su postura era la propia de un marxismo libertario, que combinaba con sus simpatías hacia el anarquismo como puede verse además de en el ensayo dedicado al tema, o también en su escrito sobre el surrealismo en el que irrumpe con descaro la impronta libertaria, viendo en este movimiento encabezado por Breton una clara pasión rebelde, en el artículo que abre el volumen, en el que cita a Gustav Landauer, y se inspira en él para referirse a El capitalismo como religión, artículo temprano en el que Benjamin se inspiraba en Max Weber a la vez que se alejaba de ciertas interpretaciones del sociólogo; señala que el capitalismo tiene un dios, el dinero, y sus ritos y adoraciones, igualmente subraya el carácter ineludible del dominio del capital y la desesperanza que crea en sus trabajadores que buscan la salida endeudándose lo que les atrapa todavía más a la maquinaria del capital.
A lo largo de los ensayos vemos el mesianismo de Benjamin que se traduce en un mesías que no es otro que la revolución, no como locomotora de la historia que afirmaba Marx en su Lucha de clases, sino como freno de emergencia -término presente en sus Tesis sobre la historia- que pusiese fin a la veloz marcha hacia el desastre ya que la lógica del capital reside en la aceleración y en cada vez más producción, más ganancia, lo que se traduce en un productivismo, del que también hicieron gala los dichos comunistas, ortodoxos, y contra la desbordante explotación de la naturaleza que obviamente también abocaba, línea directa, al desastre de la humanidad; en esa medida puede verse que la visión marxista de Benjamin es inspiradora tanto en lo que hace a sus espíritu anti-autoritario, respetuoso con el respeto a la naturaleza, podría decirse sin exageración alguna, ecológico, y siempre inclinada a posicionarse del lado de los vencidos, de los de abajo, enseñanzas que Löwy desvela en el caso de los países latinoamericanos en los que saca a relucir los aires de familia con la mirada benjaminiana con los defensores de la teología de la liberación, con la esperanza en un horizonte de redención, siempre observada por Benjamin con cierta tristeza melancólica, y un cierto pesimismo que dejaba ver en su interpretación del Angelus Novus de Paul Klee, al interpretar al alado mirando las ruinas dejadas por el viento de la historia; relacionado con esto último, no es de recibo ignorar la apuesta benjaminiana que ante la memoria de las luchas políticas y sus derrotas, deja paso a la posible redención de mano de los oprimidos, cuyo combate ha de unir las diferentes esferas: social, política, cultural, moral, espiritual y hasta teológica, en una interrelación salpimentada con la herramienta del marxismo no convertido en catecismo con sus interpretaciones deterministas y mecanicistas. La vena romántica aflora en los pensamientos de Benjamin tanto en su concepción mesiánica como en su negativa a comulgar con el progreso tan en boga en las filas de la izquierda, y en otros horizontes ideológicos, ante el que él pone serios reparos al señalar que la flecha del progreso apunta a la catástrofe.
El espíritu de Walter Benjamin en su apuesta por escribir la historia a contrapelo, adoptando la mirada de los de abajo, es aprehendida con precisión y elegancia por Michael Löwy que se comporta con la obra estudiada como un flâneur que visita la ciudad-Benjamin, como éste visitase la capital del Sena, capital del siglo XIX, en busca de los signos del desarrollo capitalista. Vemos un Benjamin que aspira a la revolución, y que se alza contra la visión del fascismo ascendente como una vuelta a la barbarie primitiva, para considerarlo como un productor de la modernidad.
Una obra del pensador franco-brasileño que supone un acercamiento poliédrico a quien mantuviese un entrecruzamiento del deseo de revolución, guiado por un materialismo histórico sui generis, teñido de mesianismo, cosa que repateaba a su amigo Scholem, sin obviar su vena anarquista, ya nombrada, que según él tenía ciertos aires de familia con el judaísmo, recurre a la expresión goetheana de afinidades electivas.
El libro recibió el Premio europeo Walter Benjamin de 2020.
23.3.22
RESEÑA DE "PANTALLAS DE LO MARAVILLOSO. UN RECORRIDO POR EL SURREALISMO EN EL CINE CENTROEUROPEO (1945-1990)
en Kaos en la red. Por Iñaki Urdanibia.
La huella de Bretón en el cine de Centroeuropa
Qué duda cabe que el surrealismo fue una de las corrientes más influyentes en el conjunto de las vanguardias de principios del siglo pasado; presencia que se extendió, cuando menos, hasta el fallecimiento de su gurú en 1966, André Breton, lo que no quiere decir que muerto el perro se acabó la rabia, ya que epígonos han seguido, y siguen existiendo. Nada que ver, desde luego, la Europa en que se movían André Breton y colegas con la que surgió tras la segunda guerra mundial, muy en concreto en el Este europeo, que quedó posicionado del lado de los dictados de Moscú.
Ahora acaba de ver la luz una obra que aborda un tema apenas tratado por estos pagos peninsulares: «Pantallas de lo maravilloso. Un recorrido por el surrealismo en el cine centroeuropeo (1945-1990)» del especialista gallego en comunicación audiovisual, Luis E. Froiz Casal (Santiago de Compostela, 1985), editado por Shangrila que, como es hábito en la editorial valenciana, cuida sobremanera la maquetación, las reproducciones fotográficas, el tipo y gramaje de papel, etc.
Como ya anuncia, de cierta manera, el título de la obra y también la de este artículo, el autor de la obra centra su mirada en las producciones cinematográficas de algunos países del centro del Viejo Continente: Polonia, Checoslovaquia -la sombra de Franz Kafka es alargada y pionera-, Hungría y Yugoslavia; más en concreto en lo que hace a este último, Eslovenia y Croacia. Cada uno de los países nombrados viene precedido por unas páginas que nos sitúan en la historia política de ellos; en su concisión, la mirada es realmente certera y hace que conozcamos el topos en el que surgen las producciones de los diferentes cineastas locales, tanto presentadas por industrias estatalizadas como de fuera de ellas, que, con sus diferencias, muestran, según el autor, por una parte unos rasgos que coinciden con la empresa iniciada por André Breton, al tiempo que suponen una «línea de ataque común no contra la organización económica, sino contra el autoritarismo, orientándose en la medida de la carga política de cada film, en la defensa de los derechos de la ciudadanía, contra la burguesía, contra las traumáticas guerras luchadas en Centroeuropa y contra las autoridades eclesiásticas». No eran buenos tiempos para la lírica, obviamente tampoco para la cinematográfica, y los directores hubieron de ingeniárselas para sortear los obstáculos de los celosos censores y su sacrosanto realismo socialista como el modo debido de creación artística.
No pasaré lista, pero sí quisiera destacar las páginas iniciales en las que se define el surrealismo y el uso que de la expresión se va a servir el autor para ubicar las diferentes creaciones visitadas; páginas ciertamente clarificadoras en lo que hace al surgimiento del término, surrealismo, ya utilizado anteriormente al propio movimiento por el siempre creativo Guillaume Apollinaire, al que reivindicaba Breton en su manifiesto, y que luego supuso diversas disputas acerca de la responsabilidad del bautizo; al final quien se llevó el gato al agua fue André Breton quien en 1924 puso en circulación su primer Manifiesto Surrealista, en el que se lee: «SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajena a roda preocupación estética o moral». Los principios del movimiento son expuestos: la tendencia hacia lo maravilloso, el descanso otorgado a la razón para privilegiar el inconsciente, de ahí la deuda con Sigmund Freud, tratando de hacer coincidir sueño con realidad, dando cabida al azar objetivo y a las asociaciones libres que funcionasen con los efectos propios de los estupefacientes, originando ciertos estados de espíritu, lo que suponía que las ideas no se ciñesen al campo del arte, sino que desbordando éste se ampliasen a la vida misma.
El autor expone todas las disputas que no fueron pocas, desde luego, y se ve como fuera del núcleo duro, había algunos creadores que iban a su bola, por decirlo rápido, como Antonin Artaud, Man Ray o Marcel Duchamp, a los que resultaba difícil encasillar en cuadrícula alguna, del mismo modo que había algunos a los que no les resultaba fácil mantener prietas las filas y doblegarse a las posturas, y variaciones de André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Jacques Prévert, Benjamin Péret, etc.; los casos del poeta Robert Desnos o de Georges Bataille sobresalen en dicho aspecto; asoman igualmente Picabia, Tristan Tzara, Pierre Naville, y otros. Hablando de disputas estas tomaron niveles de gran amplitud en lo referente a las relaciones, complejas, con el comunismo; un movimiento de vaivén que llevaba desde la militancia en el seno del PCF, al desmarque al considerar que lo que sucedía en la URSS, bajo el mandato de Stalin, contravenía cualquier posibilidad para la imaginación y la creación; André Breton mostraba una combatividad neta en lo que hace a la crítica al autoritarismo reinante en las filas del comunismo ortodoxo, y de ahí sus devaneos con el trotskismo; mientras que otros miembros del grupo mostraron su apoyo a las posturas del comunismo oficial: así Louis Aragon o Paul Éluard, por nombrar dos de las luminarias de la época y del campo de las letras, en especial.
Queda subrayado igualmente que el centro de atención residía en el campo de la literatura, quedaban fuera de la atención las artes plásticas, y como no puede ser de otro modo el autor se detiene en lo referente al cine, y en dicho apartado vemos la presencia de Luis Buñuel y de algunas de sus obras más significativas, algunas en colaboración de Salvador Dalí, el que por cierto fue expulsado de las filas surrealistas por sus posicionamientos elogiosos para con el franquismo.
La obra tiene el mérito de abordar un tema, como ya queda insinuado líneas arriba, de manera detallada, un tema desatendido y desconocido, y también silenciado por las historias oficiales de la cinematografías de los diferentes países, si bien la humildad del ensayista le lleva a señalar que su obra no hace sino abrir el camino a profundizaciones mayores. La búsqueda de las formas que puedan suponer un nexo de unión, a modo de denominador común, es el empeño que Froiz Casal lleva a cabo en puntilloso detenimiento, y su labor de ir balizando las diferentes películas y cineastas ( Jan Nemec, Woljciech Has, Jan Svankmajer, Miklós Jancsó, Walerian Borowczyk, Jaromil Jires, y Vera Chytilová,…)le llevó al visionado de más de medio millar de cintas, de las que acabó seleccionando unas 150.
La obra es el resultado de su tesis doctoral, cuyo impulso le vino dado por el descubrimiento de varias comedias checas en las que observó un tipo de humor muy singular, en el que se mezclaba absurdo y cierto extrañamiento propio del cine fantástico; tal constatación, le empujó a ampliar la mirada a otros países de la misma zona, hallando , como queda mencionado, ciertos aires de familia que el autor pone de relieve con claridad y distinción.
15.1.22
RESEÑA DE "PASAR, CUESTE LO QUE CUESTE", de Georges Didi Huberman y Niki Giannari, Shangrila, 2018
«Éste es un infeliz que viene perdido y es necesario socorrerle, pues todos los extranjeros y pobres son de Zeus»
Homero, Odisea
«Escribir hoy sobre la emigración es cumplir el mismo deber que en su momento era escribir sobre los campos de concentración en la época nazi…los inmigrantes son los esclavos modernos y mano de obra casi gratis. Con ellos se comete un genocidio»
Andrés Sorel, Voces del estrecho
«Hoy una reflexión sobre la hospitalidad supone, entre otras cosas, la posibilidad de una delimitación rigurosa de los umbrales o de las fronteras: entre lo familiar y lo no familiar, entre el extranjero y el no extranjero, el ciudadano y el no ciudadano, pero en primer lugar entre lo privado y lo público, el derecho privado y el derecho público, etc.»
Jacques Derrida, De l´hospitalité
Unos espectros recorren Europa
(Carta de Idomeni, fragmento)
Tenías razón.
Los hombres olvidarán estos trenes
como olvidaron aquellos otros.
Pero la ceniza
recuerda.
Aquí, en el parque cerrado de Occidente,
las naciones sombrías amurallan sus campos
de tanto confundir al perseguidor y al perseguido.
Hoy, una vez más
no puedes quedarte en ninguna parte,
no puedes ir hacia adelante
ni hacia atrás.
Estás inmovilizado.
A nuestros perseguidores, se dice,
los encontramos delante de nosotros
en las ciudades que habíamos dejado,
en las ciudades que buscamos,
y en las otras, que habíamos soñado.
Algunos eran de los nuestros.
Y otros, despreocupados,
miraban la guerra, el mar y los muertos
en los escaparates.
¿Cómo parte alguien?
¿Por qué se va? ¿Hacia dónde?
Con un deseo
que nada puede vencer,
ni el exilio, ni el encierro, ni la muerte.
Huérfanos, agotados,
con hambre, con sed,
desobedientes y obstinados,
seculares y sagrados,
llegaron
deshaciendo las naciones y las burocracias.
Se posan aquí,
esperan y no piden nada,
solo pasar.
De cuando en cuando, giran la cabeza hacia
nosotros,
con un reclamo incomprensible,
absoluto, hermético.
Figuras insistentes de nuestra genealogía olvidada,
abandonada, nadie sabe dónde y cuándo.
En este vasto tiempo de la espera,
enterramos sus muertos de prisa.
Algunos les iluminan un pasaje en la noche,
otros les gritan que se vayan
y escupen sobre ellos y los patean,
otros incluso los apuntan y se apuran
a echar llaves a sus casas.
Pero ellos continúan, sumisos,
en las calles de esta Europa necrosada,
que “sin cesar amontona ruina sobre ruina”
mientras la gente observa el espectáculo
desde los cafés o los museos,
las universidades o los parlamentos.
Y sin embargo,
en esos pequeños pies llenos de barro, carnalmente
yace el deseo que sobrevive
a cada naufragio
-un deseo que, nosotros, nosotros perdimos hace
mucho
tiempo-
el deseo político.
Quise encontrar una piedra en la que apoyarme, dice,
y llorar, pero no había piedra.
Porbou, 26 de septiembre de 1940.
El día en el que se cierra la frontera,
Walter Benjamin se da la muerte.
¿Si llegas un día antes, o un día después?
Porque nadie llega a la frontera
un día antes o un día después.
Llegamos en el Ahora.
En un trozo de barro,
que me lleven con ellos,
ellos que saben estar
todavía en movimiento
O, al menos, que yo pueda caer, resbalar,
tenderme en la tierra a ras de las camomilas,
para que vengan los niños
a posar sus pies tiernos, a ensuciarme,
y reír con todo su corazón sobre mi vientre,
mientras dure esta guerra civil,
mientras la tierra sea extranjera.
Se corta la tierra
Franjas profundas de los muertos exactamente al lado
de las líneas de fronteras.
Tengo vergüenza delante de los niños,
que, obstinados, se entregan conmovidos a la vida.
Tengo vergüenza frente a esas mujeres.
Tengo vergüenza ante esos hombres que se apresuran para ser
como nosotros, en Alemania.
Aun cuando terminen por ser como nosotros,
tranquilos, dependientes y poco a poco privados de su alma,
hasta olvidar lo que son
y de dónde vienen,
siempre estará esta noche
en la que cantaron alrededor del fuego.
¿Hay esperanza todavía?
¿Todavía tenemos tiempo?
Cuando los miro sin verlos,
me vuelvo invisible también para mí mismo
y me disuelvo sin memoria,
sin historia,
sin aliento, en esos ojos que oscurecen el viento.
¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Adónde van?
Parece que estuvieran aquí desde siempre.
Se esconden
y, cuando desaparece el daño,
reaparecen
como el cumplimiento de una profecía
casi olvidada de la mirada.
Comprendo, mientras pasan los días,
que no quieren llegar a ninguna parte, solo atravesar una y otra vez la historia,
como contraventores, e indisciplinados,
elegidos, y tan animados
que son capaces de partir y volver
al corazón de este hospicio inhóspito
en el que se ha convertidosEuropa,
en ese territorio
no habitado por los pueblos.
Mientras las horas pasan,
en ese intervalo lleno de barro,
en esas terribles alambradas,
comprendo que ellos ya han pasado.
Apátridas, sin hogar.
Están allí.
Y nos acogen
generosamente
en su mirada fugitiva,
a nosotros, los ingratos, los ciegos.
Pasan y no piensan.
Los muertos que hemos olvidado,
los compromisos que asumimos
y las promesas,
las ideas que amamos,
las revoluciones que hicimos,
los sacramentos que negamos,
todo volvió con ellos.
Por donde mires en las calles,
o las avenidas de Occidente,
ellos marchan: esa procesión sagrada
nos mira y nos atraviesa
Ahora, silencio.
Que todo se detenga.