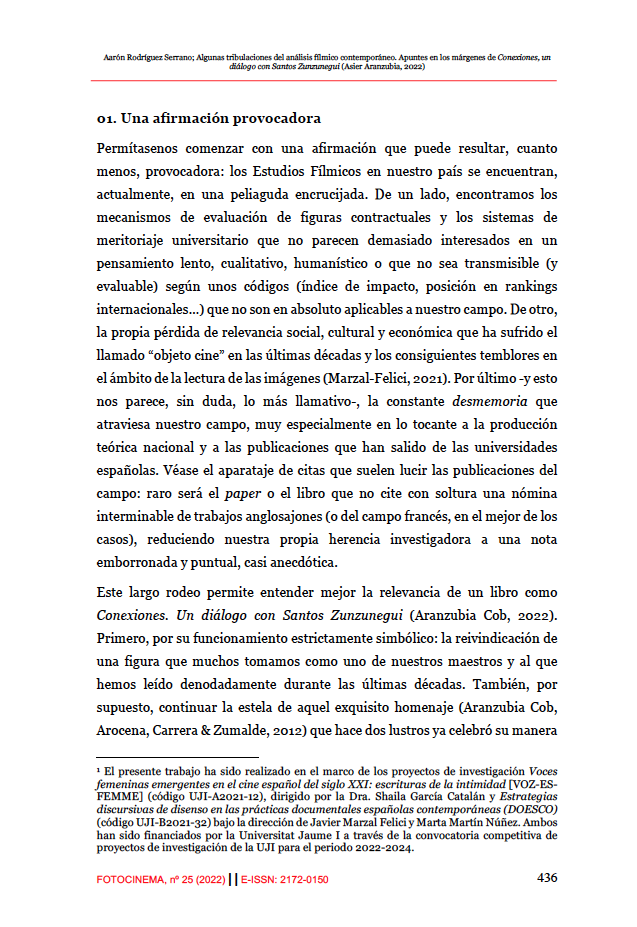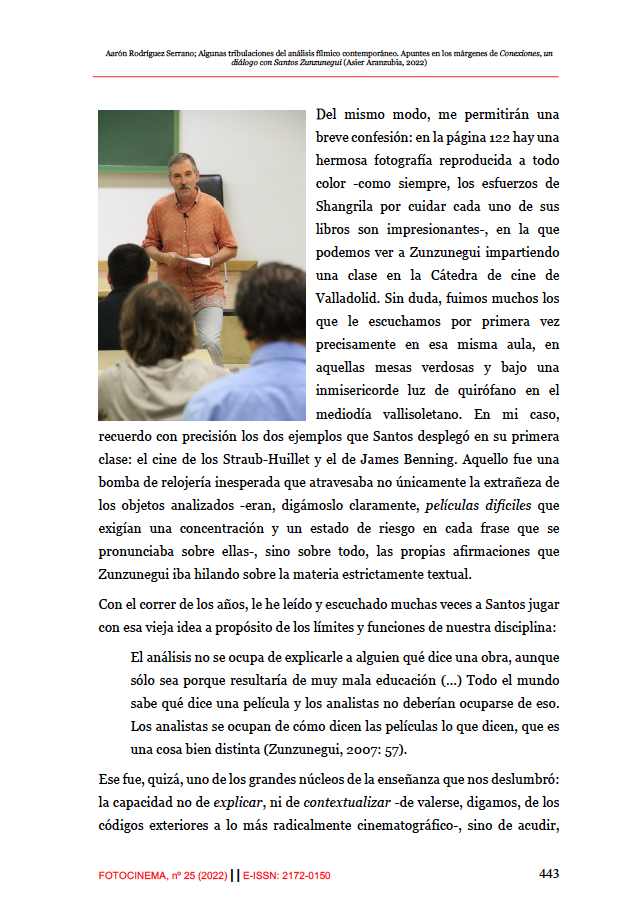Todo el mundo sabe cual es el momento decisivo de su vida. Un encuentro con alguien, una decisión, una circunstancia azarosa… Algo parecido a eso que los manuales de guion llaman el “punto de giro” ¿Cuál es el tuyo?
Nunca he sido capaz de ver mi vida bajo este prisma. No tengo la sensación de ninguna discontinuidad trascendental en mi vida, aunque no se me escapa que existen momentos que, en términos convencionales, podrían aspirar a ser vistos como tales. Algunos ya han encontrado sitio en este diálogo. Pero prefiero pensar mi vida como hecha de encadenamientos de cosas más o menos sencillas que solo a posteriori revelan su trascendencia y que, esto es importante, únicamente para mí son relevantes y desaparecerán conmigo. Enumeraré algunas tal y como me vienen ahora a la memoria y pensando en que no hayan comparecido antes en escena. Sin orden ni concierto: Haber tenido en el colegio unos excelentes profesores de francés que me abrieron el mundo que esta lengua encerraba (de Villon a Brassens, de Racine a Hugo, de Ronsard a Céline) y sellaron mi devoción por un país; mi padre llegando a casa una tarde de sábado de principios de los años sesenta con una novela que parecía ser policíaca llamada entonces La doble muerte del profesor Dupont de un tal Alain Robbe-Grillet; una representación en Madrid del Tartufo de Molière-Marsillach-Llovet en febrero de 1970, por razones que a nadie más que a dos personas importan; el frío invernal de una iglesia en Arceniaga a finales del año 70; la muerte de mi madre, demasiado temprana, si es que esta expresión tiene algún sentido; el inmenso lienzo blanco de la sala Chaillot de la Cinemateca Francesa, sobre el que se desplegaban todos los sueños; las tristes callejas vacías de la Giudecca veneciana recorridas con Marina, José Antonio e Isabel; el temprano sol de verano en el jardín seco de Ryoan-ji en Kioto con Pablo y Marina; la tumba de Ozu en Kita-Kamakura; la risa compartida con Marina en una playa de Formentera leyendo las hilarantes páginas de La conjura de los necios; la frecuentación permanente de la poesía española de los siglos XVI y XVII; la escucha de las músicas del cielo (Bach), de la tierra (Beethoven), del alma (Mozart) y de la (ahora sí) melancolía (Schubert); lo difícil, si no imposible, que es ser padre aunque sea una de las pocas cosas que importan de verdad; lo que me lleva necesariamente a ese día de mayo de 1988 en que recogimos de la maternidad bilbaína a nuestro hijo; la visita a la casa de la Fontanka donde Anna Ajmatova, autora de uno de los poemas esenciales del siglo XX, Requiem, vivió durante treinta años en San Petersburgo (sí, así se llamaba su ciudad); pero también el recorrido con Pablo y Jenaro por el Museo dedicado a la heroica resistencia del pueblo de Leningrado (sí, así se llamaba entonces la ciudad) ante el invasor nazi; los encuentros en Florencia y Siena, en Madrid y en Bilbao, con Jean-Marie, Jorge, Omar, Paolo, a los que ya no volveré a ver jamás; un paseo por las calles de San Roque, bajo un sol de justicia, recorriendo de la mano de Carlos Castilla del Pino las huellas de nuestra guerra civil en su pueblo natal; la primera vez que entré, para dar clase en ella, en el aula de la universidad de Ginebra en la que Saussure dictó su Curso de lingüística general; el escalofrío que recorrió mi columna vertebral cuando tuve que impartir docencia en lo que fueron los lugares, ahora reconvertidos al servicio de la “verdad y la belleza”, donde la Gestapo interrogaba y torturaba a los resistentes en Lyon; en fin, haber ejercido como profesor en l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm parisina, donde lo hicieron tantos y tantos maîtres á penser (para bien y para mal) de mi generación.
Acaban de salir a colación algunos de los lugares que has visitado y que han echado raíces en tu memoria. Japón, como ya delataba la foto de tu perfil de Whatsapp, es uno de ellos… Pero ahora me interesan los que no conoces… ¿Qué viaje tienes pendiente? ¿A qué lugar que no has visitado te gustaría viajar?
Desde que leí a muy temprana edad en una edición de Editorial Molino con ribetes de color rojo Las aventuras del Capitán Hatteras que Julio Verne publicó en 1866, con sus dos partes “Los ingleses en el Polo Norte” y “El desierto de hielo”, he sentido una fascinación particular por los mundos helados. Soy, desde entonces, lector incansable de cualquier literatura acerca del tema de las exploraciones polares. A estas alturas de mi vida puedo decir que estas lecturas funcionan como sucedáneos razonables de mis viajes frustrados a territorios que nunca conoceré de visu. También por este motivo en mi filmoteca secreta ocupan un lugar destacado dos filmes singulares: el primero, El enigma de otro mundo (The Thing from Another World, Christian Niby, 1951) que, además, es un filme de terror que años después conoció un remake un tanto aparatoso pero nada despreciable a cargo de John Carpenter; el segundo, un filme de John Sturges titulado Estación Polar Cebra (Ice Station Zebra, 1968) que, por si fuera poco, es una película de dos géneros que también cultivo en privado (el cine de submarinos y el de espías durante la Guerra Fría; en estos apartados debo incluir una mención de honor para El diablo de las aguas turbias de Samuel Fuller). Ahora que lo pienso, me viene a la cabeza la que puede ser la primera imagen cinematográfica de la que guardo memoria consciente y tiene que ver con la nieve. No soy capaz de recordar a qué película pertenecía. Pero veo con absoluta nitidez la imagen en blanco y negro de un gran perro San Bernardo con su barrilito de brandy al cuello acercándose a rescatar a un pobre hombre prácticamente sepultado por una avalancha en medio de una tormenta pavorosa. Cosas de la vida, hace unas semanas vimos Marina y yo una película que no nos pareció gran cosa, firmada por Richard Linklater y titulada Where’d You Go, Bernadette (2019) en la que, por razones que no hacen al caso, los miembros de una familia acaban en un crucero de placer por la Antártida (aunque las escenas están filmadas en Groenlandia). Obviamente mis fantasías polares se parecen más a lo que cuenta uno de los compañeros de aventuras de Robert Falcon Scott en su fracasado intento de alcanzar el primero el Polo Sur que a las andanzas de una desnortada Kate Blanchett. Me conformaré con la relectura del fascinante El peor viaje del mundo de Apsley Cherry-Garrard que, en cierta forma cierra el ciclo abierto por el gran Verne. De la ficción al crudo documento [...]