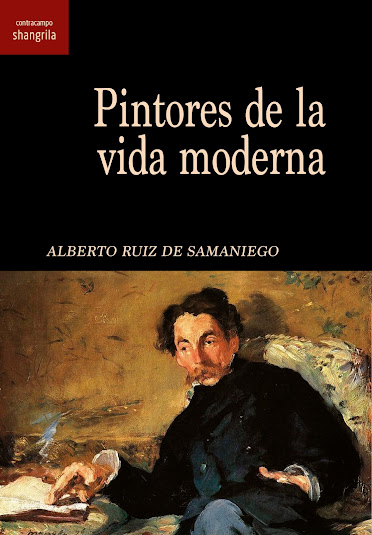28.5.22
RESEÑA EN LA "REVISTA DE OCCIDENTE" DE "PINTORES DE LA VIDA MODERNA", Alberto Ruiz de Samaniego, Valencia: Shangrila 2021
24.4.22
RESEÑA DE "PINTORES DE LA VIDA MODERNA", Alberto Ruiz de Samaniego, Valencia: Shangrila 2022
de Alberto Ruiz de Samaniego,
en el diario La Verdad de Murcia. Por Pedro A. Cruz Sánchez
para intentar encontrar sus claves textuales y filosóficas.
19.4.22
VIDEO DE LA CONVERSACIÓN SOBRE "PINTORES DE LA VIDA MODERNA" EN MARCO - MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VIGO
el pasado jueves 17 de marzo entre el autor del libro,
Alberto Ruiz de Samaniego y Ángel Cerviño
en MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
24.3.22
CONVERSACIÓN SOBRE "PINTORES DE LA VIDA MODERNA" EN MARCO - MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VIGO
el pasado jueves 17 de marzo entre el autor del libro,
Alberto Ruiz de Samaniego y Ángel Cerviño
en MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
16.1.22
SOBRE "PINTORES DE LA VIDA MODERNA", de Alberto Ruiz de Samaniego, Valencia: Shangrila 2021
Unha reflexión sobre os principais elementos definitorios da modernidade e a súa estética, que afonda nas obras e traxectorias dalgunhas das súas figuras de referencia, pero que o fai desde “percorridos alternativos”. Isto é o que o profesor da Facultade de Belas Artes Alberto Ruiz de Samaniego propón no seu novo libro Pintores de la vida moderna, que complica 21 ensaios centrados en autores como Edgar Allan Poe, Marcel Proust ou "nas conexións entre a estética de Sthépane Mallarmé e a cronofotografía", pero que, como sinala, percorren “un camiño paralelo á avenida moderna máis transitada”. Así, varios dos textos reunidos no volume publicado por Shangrila Ediciones exploran figuras como as de Victor Hugo, Baudelaire ou Kafka, pero non como escritores, senón a través dos seus debuxos, á vez que se achega á faceta de Lewis Carroll como fotógrafo e reflexiona sobre a relación coas bonecas do poeta Rainer Maria Rilke.
Presentado como un “percorrido por unha serie de autores, fundamentalmente do século XIX e XX, que construíron á Modernidade”, trátase dun volume que, recoñece Ruiz de Samaniego, “non aborda a literatura dunha maneira directa”, senón que pon o foco “nas pontes que se establecen” entre o visual e o escrito. Trátase, así mesmo, dun libro que reúne tanto ensaios publicados previamente como textos inéditos e que “ten a intención de ser unha analítica de todo o movemento moderno”. De aí que a súa análise abranga desde “a primeirísima modernidade”, representada por autores como o escritor do Romanticismo Heinrich von Kleist, ata á “tardomodernidade”, a través de figuras como o cineasta Alfred Hitchcock ou o escultor Alberto Giacometti.
A perspectiva “extraterritorial”
“O que caracteriza fundamentalmente a modernidade é que os autores perciben que os signos que utilizan, xa sexan plásticos ou alfabéticos, non son transparentes. Non hai unha relación directa e transitiva entre o signo e a realidade e este convértese nunha especie de fascinante malla para uns, nunha rexa da linguaxe para outros”, salienta Ruiz de Samaniego. Esa “loita do autor cos seus propios signos” é abordada en varios dos ensaios desde unha perspectiva “extraterritorial”, que alude ao termo empregado polo crítico literario George Steiner para falar de autores como Beckett, que non escribían na súa lingua natal. “Moitas das aproximacións que fago a moitos dos valores canónicos da modernidade, fágoas desde unha perspectiva extraterritorial”, salienta o profesor de Estética. “Permíteche abordar as figuras sen facer énfase no evidente e, por outro lado, creo que cando os artistas traballan os dominios extraterritoriais, séntense máis libres. Non están obrigados a responder as expectativas que eles mesmos construíron”, engade. Deste xeito, Ruiz de Samaniego achégase á figura de Baudelaire pondo o foco “nos seus papeis póstumos”, dos que formaban parte unha corentena de debuxos, do mesmo xeito que se detén na faceta de debuxantes de Kafka ou Victor Hugo, “que móstrase moito máis dunha maneira consciente cunha práctica na que non é profesional e que non ten dominada”.
Do mesmo xeito, o ensaio dedicado a Lewis Carroll, autor de Alicia no país das marabillas, detense na súa traxectoria como fotógrafo, mentres que o texto centrado en Von Kleist céntrase reflexións do autor alemán sobre o teatro de marionetas e o dedicado a Balzac afonda na figura do pintor ficticio Frenhofer, protagonista do relato A obra mestra descoñecida.
Do “detective de signos” á estética do nazismo e o estalinismo
No seu conxunto, o libro traza un percorrido por case 200 anos, nese obxectivo de “abordar de principio a fin a era moderna”, o que fai que esa “perspectiva extraterritorial sexa a principal no libro, pero non a única”, recoñece Ruiz de Samaniego. De feito, desta análise sobre a modernidade forman parte tamén cineastas como Jean Epstein e Alfred Hichtcock e fotógrafos como Moholy Nagy, á vez o que é “case o capítulo central do libro trata de ser unha hermenéutica de Sherlock Holmes na súa calidade de investigador de signos”.
Por outra banda, dous dos ensaios do libro están dedicados a Fernando Pessoa, respecto do que Ruiz de Samaniego trata de “indagar na razón de porque estivo continuamente trasladándose de habitación en habitación ao longo da contorna lisboeta”, á vez que explora como o poeta portugués utilizaba “por así dicilo, modelos literarios na súa vida amorosa”, como un exemplo de “como o signos literarios impóñense á vida”. Do mesmo xeito, neste percorrido polos piares da modernidade, Ruiz de Samaniego detense nos ballets rusos de Diaghilev, á vez que dedica dous ensaios á estética do nazismo e do estalinismo, “porque aínda que sexan dúas propostas perversas e desviadas, non deixan de ser dúas propostas sen as que non se entende a modernidade”.