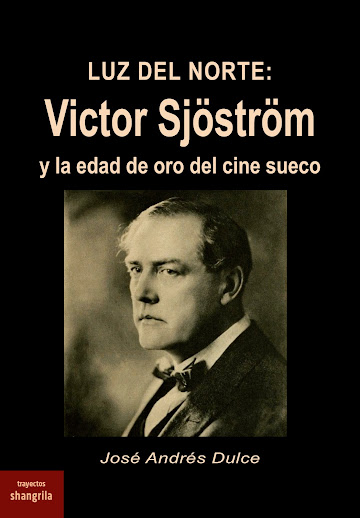W. DE WOLFGANG:
UNA REVALUACIÓN DE KORNGOLD
[Fragmento inicial]
José Andrés Dulce
Figura 1. Korngold, c. 1915.
1897. Es primavera en Viena. En la capital del Imperio acaba de morir Johannes Brahms; a las pocas horas, Gustav Mahler acepta la dirección de la Ópera de la Corte; un grupo de rebeldes liderados por Gustav Klimt fundan la Secesión artística Vienesa; Freud sopesa tumbarse en su propio diván y Schnitzler, conectado a todo, escribe La ronda. Entretanto, en uno de los muchos rincones del reino dual, la morava Brno, viene al mundo Erich Wolfgang Korngold, que con apenas dos años es llevado a Viena, donde su precocidad maravillará a una sociedad complacida con su schlamperei y los valses de la familia Strauss. Pocos evitan la comparación con otro Wolfgang, de apellido Mozart, cuya memoria se invoca socorridamente cada vez que se habla de genios prematuros.
Entre los incontables niños prodigio que durante más de doscientos años han sido etiquetados como “el nuevo Mozart”, Korngold es un caso especial. Pues siendo pertinente la comparación con el salzburgués, Brendan Carroll, el biógrafo oficial de Korngold, matiza con aún más pertinencia que Mozart compuso música deslumbrante a la manera de un niño, mientras que Korngold, en su infancia, ya escribía obras adultas. (1)
1. Afirmación realizada en el documental Between Two Worlds: Erich Wolfgang Korngold (Barrie Gavin, 2001). Carroll es presidente de la International Korngold Society y autor de una biografía de referencia: The Last Prodigy: A Biography of Erich Wolfgang Korngold, Portland: Amadeus Press, 1997.
Catálogo en mano, la carrera de Korngold responde a un esquema atípico en el que sus dos principales etapas no se suceden en un orden lógico. Cuando llega a Hollywood es un adulto de treinta y siete años, obligado a inventar un imaginario musical para una cultura nueva. Sus años de juventud coinciden, en cambio, con el declive y desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, una época traumática en la que Korngold, con la vitola de wunderkind, dará a la escena tres óperas marcadas por un romanticismo lacerante.
I.
Tras Schönberg, Korngold fue uno de los más conspicuos discípulos de Alexander von Zemlinsky. Llegó a su aula por mediación de Mahler, pero no le hizo falta otra recomendación: “Ya no tengo nada que enseñarle”, le dijo el maestro cuando solo tenía doce años. Al cumplir quince, Erich dio a conocer su primera obra orquestal, la Sinfonietta de 1912, que deslumbra a la Viena musical (incluyendo al poco impresionable Richard Strauss) y que desde el scherzo anuncia sus futuras partituras cinematográficas.
Ajeno al desastre que se avecina, presenta al año siguiente no una, sino dos óperas: la comedia bufa El anillo de Polícrates y Violanta, un drama del renacimiento veneciano en el que una mujer sucumbe cuando intenta proteger a su amado, el seductor de su hermana, cuya muerte pretendía vengar. Por si fuera poco, durante la guerra empieza a forjar una de las obras maestras del S. XX, la ópera Die tote Stadt (La ciudad muerta), canto al amor loco basado en la novela simbolista de Georges Rodenbach Brujas la muerta y, por ende, secreto preludio de Vértigo. A ellas sumará en 1927 Das Wunder der Heliane (El milagro de Heliane), la historia de un amor subversivo en una imaginaria dictadura regida por leyes patriarcales.
Estos hermosos combates de Eros y Tánatos salen de la fantasía musical de un joven teóricamente inmaduro no para imaginarlas, sino para darles una forma dramática consistente. Sin embargo, en sus treinta primeros años Korngold parecía ir por delante de todo. El cuento de hadas, género con el que debutará en Hollywood, le concede pronto su varita mágica; así, tras cantar al piano la muerte de Don Quijote, el joven debuta en los escenarios con la pantomima Der Schneemann (El hombre de nieve), a la que pronto seguirán sus óperas juveniles: un proceso de maduración vertiginoso que culmina en Heliane, obra dedicada a su esposa Luzi y, por extensión, a su relación con ella, obstaculizada en vano por sus padres.
Aunque Korngold vivía al margen de la realidad, la prematura eclosión de su talento no puede ser disociada de un contexto marcado por una doble crisis: la del mundo al que pertenecía, finiquitado por la guerra, y la de la propia música, que Arnold Schönberg, vienés de una generación anterior, estaba reelaborando a partir de los restos de un romanticismo moribundo. Lejos de ayudarle a amortajar el cadáver, Korngold lo revivió por su cuenta, y lejos de renunciar al sistema tonal sobre el que se había sustentado la música occidental (ese al que Webern creía haber decapitado), el novicio se reafirmó en él. Fue una de las pocas satisfacciones que el joven Erich le dio a su conservador padre, Julius Korngold, convertido en el Atila de la crítica musical tras la desaparición de Eduard Hanslick, antiwagneriano profesional que a su muerte en 1904 había legado al S. XX la eterna disputa entre tradicionales y progresistas.
Korngold no pudo regenerar el romanticismo en Europa, donde a finales de los años ‘20 la belleza de Heliane era juzgada anacrónica. Su oportunidad estaba al otro lado del Atlántico, en una cultura distinta, ajena a las veleidades expresionistas y modernistas que campaban en el viejo continente. Antes de hacer las maletas, Korngold debió sentir una punzada en su orgullo: su fantasía romántica había sido desmerecida por la misma crítica que jaleaba las óperas “canallas” de Kurt Weill y de Ernest Krenek, representativas de la época de Weimar, permeable a los ritmos de cabaret y el jazz; el nuevo escenario del teatro musical estaba dominado, además, por el expresionismo y el compromiso social; entretanto, el dodecafonismo libraba aquí y allí sus ásperas batallas, destinadas a no ganarse más allá de los cotos de caza habilitados al efecto. De este magma solo saldrá triunfante Alban Berg, otro vienés ultrarromántico que, como Korngold, sabía mantener el esnobismo a raya.
II.
Contra la opinión más extendida, la posición de Korngold frente a las nuevas corrientes no era de hostilidad, sino de indiferencia. Si a continuación recaló en la opereta fue por razones más poderosas que la decepción causada por el estreno de Heliane: quería seguir explorando la relación entre música y teatro (crucial para su futuro trabajo en el cine); por otro lado, necesitaba independizarse de su progenitor, una versión judía y perfeccionada de los padres-empresarios que quisieron controlar no solo las carreras, sino las vidas de W. A. Mozart y Clara Schumann.
Gracias a su experiencia en los escenarios, Korngold sentaría las bases de la composición de música para el cine. Y si en Europa había perdido adeptos por componer una música exuberante y apasionada, en América los ganaría por el mismo motivo. Ahora bien, al trasladar su concepto musical a la cultura estadounidense y a su principal industria de entretenimiento, se produce una metamorfosis: el joven que en Viena había producido densos y complejos dramas (conociendo la pasión antes de experimentarla, pues el artista iba por delante de la persona), se transforma al llegar a Hollywood, donde su romanticismo se viste con nuevas galas.
[...]
Seguir leyendo el texto en