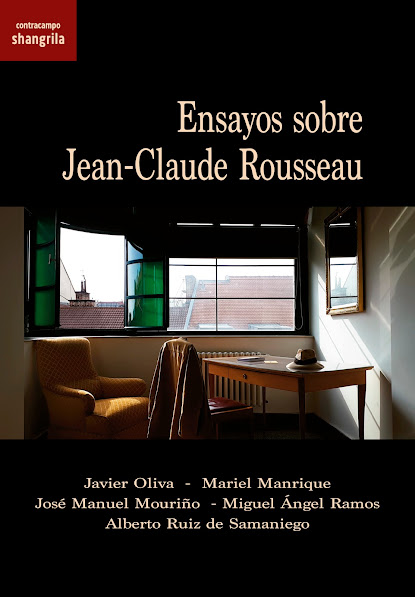FORMAS DE DECIR ADIÓS EN EL CINE
Javier Oliva
A los continuos adioses que impone el paso del tiempo, los humanos oponemos la persistencia de la memoria; según un conocido cuadro de Dalí, esta facultad sería capaz de reblandecer los relojes como quesos fuera del frigorífico. La memoria, cuyo ámbito es el pasado, y la imaginación, que abarca lo posible, producen imágenes mentales –phantasmata, las llamó Aristóteles, quien sugería que la palabra que designa en griego a la imaginación (phantasía) se deriva de la palabra luz (pháos), ya que ver sin luz es imposible–.
Mas si se trata de dominar el tiempo, de fundirlo para moldearlo como los herreros o los orfebres, esa luz interior tiene un problema, que ya advirtió Hume: las imágenes que alumbra son mucho más desvaídas que las que percibimos bajo la luz sideral, o la terrestre. La única excepción, en lo que entendemos como normalidad psíquica, son los misteriosos simulacros que se producen en los sueños, cuya fuerza de convicción parece imposible de recuperar en la vigilia.
Quizá las artes plásticas surgen para obviar esa debilidad; para dar consistencia material a los fantasmas de la mente. Las más antiguas imágenes que conocemos son de animales huyendo. Mucho después, el cine –y la fotografía, que es su materia prima– sustituyen la mano del artífice por un registro objetivo: como si la autoría de la imagen pudiera atribuirse en última instancia a la luz, cristalizada en el ojo mecánico de la cámara. André Bazin, buscando la base antropológica de la atracción que sentimos por el cine, lo puso en relación con las imago latinas: término que, al parecer, designaba en origen a las máscaras de cera que creaban una réplica sin distancia de los rostros, para acompañar a los difuntos en su viaje al más allá.
Los fantasmas de la memoria adquieren una nueva dimensión en la era de las máquinas. Podríamos aducir, siguiendo el argumento sobre la escritura de Platón al final de Fedro, que acaso se debilitan aún más: las almas, “fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellas mismas y por sí mismas”; una prueba de esto es que cada vez nos resulta más difícil discernir si nuestros recuerdos proceden de la percepción en primer grado, o de su reproducción fotográfica. Pero nuestra sobredosis de memoria fotográfica no tiene un signo exclusivamente negativo: la fotografía y el cine también contribuyen, de otra forma que la literatura y las artes plásticas tradicionales, a dilatar nuestra experiencia, a sacarnos de nuestro ensimismamiento; crean un puente entre las imágenes mentales y las impresiones sensibles, y comunican ambas esferas entre sí, en un camino fascinante de ida y vuelta.
Si Bazin veía en el cine una búsqueda de inmortalidad, Jean Cocteau escribió que el acto de filmar es mirar a la muerte trabajando: un pensamiento paradójico que reúne la vida y la muerte en el flujo de la clepsidra. Orfeo no puede recuperar a Eurídice más que a costa de volver a perderla, para hacerla renacer de otro modo en su música. El poeta es, para Cocteau, un mentiroso que dice la verdad; puede penetrar en la profundidad de los espejos, una profundidad semejante a la del tiempo pasado, pero la verdad que traiga consigo se convertirá en mentira al traspasar el umbral del sentido común.
Según Barthes, el noema de la fotografía es: “esto ha sido”. Marguerite Duras recordaba que Sacha Guitry decía: “he actuado” en el cine, y “actúo” en el teatro. “Es terrorífico este pasado irremediable del cine”, añadía Duras. Invención de Morel: tiempo pasado encapsulado que adopta la apariencia del presente perpetuo; máquina del eterno retorno.
En lo que sigue evocaremos algunas de las formas en que el adiós ha adquirido forma concreta en el cine, entre Bazin y Cocteau. Un medio tan ligado, por su raíz fotográfica, a la representación del instante, a través de gestos o sonidos fugaces, tonalidades de luz, reflejos efímeros, y que, en sus formas narrativas predominantes, encadena motivos recurrentes para sintetizar las transformaciones silenciosas que, según la fórmula de François Jullien, el paso del tiempo produce en nuestras vidas, está unido inevitablemente a la expresión del adiós. Si uno lo piensa, todas las películas giran de un modo u otro en torno a este motivo: basta mirarlas con esta perspectiva, para comprobar que todas muestran distintas formas de adiós. Una suma de despedidas que tienen su cifra en el inevitable Fin, The End, Ende, Slut, Loppu, Konets, Telos, Kan... Por tanto, a partir de aquí podría aparecer cualquier película, todas las películas, narrativas o abstractas, largas o cortas, documentales o de ficción, en una enumeración inacabable. (El hecho de que lo hagan unas y no otras responde a motivos incidentales, azarosos. Veo que no he incluido ninguna despedida de una casa, ahora que, mientras repaso estas líneas, estoy terminando una mudanza).
[...]
En Morocco (Marruecos, Josef von Sternberg, 1930), el legionario Brown (Gary Cooper) va a salir del apartamento de Amy Jolly (Marlene Dietrich). Abre la puerta y, sin darse la vuelta para mirarla, levanta los dedos índice y corazón de su mano derecha, y traza con ellos, unidos, dos mínimas ondulaciones. La manera que tiene de hacer el gesto, su despreocupación y elegancia, define a la persona.
Al final, él repetirá el ademán, pero esta vez dándose la vuelta para mirarla, sonriendo abiertamente, cuando está a punto de partir con su compañía a través del desierto. Ella, que ha ido a despedirlo acompañada de su rico protector (Adolphe Menjou), recoge el gesto como si fuese un objeto que él le arroja. Y lo repite más despacio, con más cuidado, haciendo que el movimiento de los dedos parta de su sien; como un saludo militar al que respondiera según un código estricto. Su sonrisa irónica parece dirigida a sí misma. “También hay una legión extranjera para las mujeres”, había dicho ella, pronunciando despacio las palabras, en aquella cita en su apartamento.
[...]
Seguir leyendo el texto en