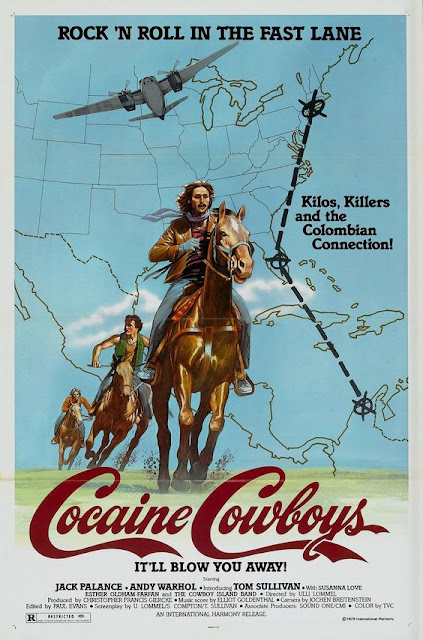Philip K. Dick
Después de haber fumado toda la marihuana,
echaron a andar y comentaron las algas y la altura de las olas.
Philip K. Dick
echaron a andar y comentaron las algas y la altura de las olas.
Philip K. Dick
Al igual que en los otros dos casos de estudio que hemos abordado, en la adaptación que Richard Linklater hace de la novela de Philip K. Dick, A Scanner Darkly, se disuelven todas las fronteras entre el mundo real y el mundo ficticio, que se manifiesta a través de las alucinaciones y paranoias creadas por la imaginación intoxicada de los personajes de estos films. Así, realidad y ficción/alucinación/paranoia cohabitan a lo largo del decurso fílmico de todas estas películas manteniendo al espectador en un estado de alerta continua ante la posibilidad de que el delirio representado por el mundo “alucinado” invada la seguridad del mundo real. Esta amenaza disruptiva produce en nuestra percepción una tensión permanente que convierte el visionado de estos films en una experiencia de gran intensidad para el espectador. Asimismo, esta desaparición de la tradicional comodidad otorgada por la perfecta acotación de unos márgenes establecidos para diferenciar entre los ámbitos de realidad y ficción es una de las principales características que definen el cine posmoderno, donde, como hemos visto, se enmarca el concepto de “celuloide alucinado”.
Se da, por tanto, una libertad en el “celuloide alucinado” cuya consecuencia inmediata puede observarse en el carácter poliédrico y mutable de los tres films que hemos tomado como casos de estudio por ser, en nuestra opinión, los más representativos para exponer el concepto. Richard Linklater, en este sentido, como anteriormente hicieran David Cronenberg y Terry Gilliam con sus respectivos estilos, se amolda perfectamente a la narrativa “alucinada” del autor que está adaptando sin renunciar por ello a la profunda esencia baziniana que, como veremos en las siguientes páginas, se desprende de su cine. Consideramos que, debido a todo esto, el uso de la rotoscopia (técnica de animación) que distingue este film respecto a los dos anteriores, resulta fundamental a la hora de conseguir aunar la vertiente “alucinada” que exige la adaptación del relato de Philip K. Dick con la voluntad realista (pese a que en este caso nos situemos en el ámbito de la ciencia-ficción distópica) que suele definir las propuestas de Linklater. Es precisamente eso lo que hace que A Scanner Darkly sea un ejemplo perfecto de “celuloide alucinado” a pesar de ser una película de animación, o, de hecho, quizás más bien por serlo [...]