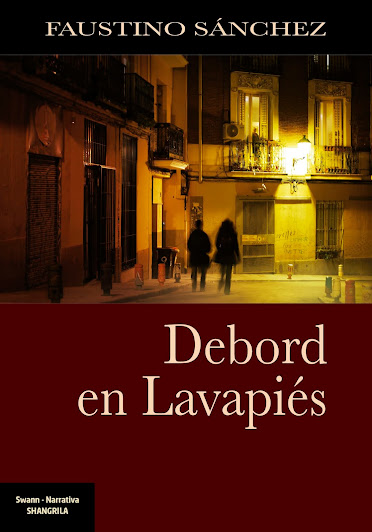24.11.24
VII. "DESPEDIRSE. FORMAS DE DECIR ADIÓS", Revista Shangrila 46-47, Jesús Rodrigo y Mariel Manrique (coords.), Valencia: Shangrila, 2024
16.5.23
VII. "UNA VUELTA MÁS", REVISTA SHANGRILA Nº 42-43, Valencia: Shangrila, 2023.
13.6.22
X. "LA NAVE VA", Revista Shangrila nº 40, Valencia: Shangrila 2022
8.9.21
RESEÑA DE "DEBORD EN LAVAPIÉS", Faustino Sánchez, Valencia: Shangrila 2021
Por Juan Jiménez García
Unos cuantos pensamientos alrededor de Leonardo Sciascia (¡qué tendrá que ver!). Más que alrededor, a partir. La lectura de Todo modo me lleva a algo muy presente en cierta parte de su obra: el misterio. El misterio sin solución, irresoluble. Es más, necesariamente irresuelto. Como en el viaje, lo importante no es el destino sino el viaje en sí mismo. Cuando empecé a leer Debord en Lavapies, inmediatamente vinieron a mi cabeza dos nombres: William Gaddis y Jacques Rivette. Diría (y que alguien me corrija de lo contrario… o mejor, que nadie me corrija aun errando) que son la columna vertebral, el tronco del que surge todo lo demás, la fuerza que sustenta el resto, lo otro. No puedo sacar a su autor del texto y por eso sé que también los dos suponen esos polos de atracción alrededor de los que se mueve: la literatura y el cine, el cine y la literatura. En el libro, Gaddis es la fuerza de los diálogos generacionales, constructores de la historia, la historia en sí misma (siempre nuestra historia). Rivette es el misterio. La abstracción de ese misterio. Porque para Rivette lo importante no es lo visible sino aquello que nunca se revela, que no es más que sugerencia, que apela a nuestra intuición. Digámoslo claro: el misterio en Rivette es su inexistencia. Volviendo a Sciascia, lo importante es todo lo que nos revela su búsqueda.
A partir de ahí, Faustino Sánchez construye en Debord en Lavapiés el sueño de una noche de primavera, surgido en unas plazas un 15 de mayo. Un sueño de juventud que tal vez buscaba repetir aquel mayo del 68, olvidando que seguramente aquellos a los que se reclamaba algo, un futuro, son los herederos de ese otro, de esos otros tiempos. Y ahora, pasados los años, ya no sabemos lo que pensar, de modo que mejor quedarnos con esa búsqueda utópica que nos presenta el libro, ese plan B, que a mí se me hace cierto al revés, por las infiltraciones de la derecha en la izquierda más que por las de la izquierda en la derecha. Ingenuamente, pensamos en la existencia de los extremos, cuando la vida, si algo ha revelado, es que es circular. El escritor aprovecha todo este entramado para construir una obra total, en la que, como decía, a la manera de Gaddis, se habla de todo, empezando por el cine, porque ese todo es la novela. En esos jóvenes salidos de aquellos días y noches, en lo que ha quedado de ellos, en el plan que se han marcado, en sus derivas por las calles del barrio de Lavapiés, un poco de ese otro Madrid más allá de él, en esa vida alrededor de la Filmoteca, en este París en el que Laura es Juliet Berto, Alicia en el País sin Maravillas.
Retrato sociológico de una generación más que perdida, extraviada. Extraviada en sus propias contradicciones, en realidades e irrealidades, en extenuantes duelos dialectales que ahora, comodidad de los tiempos, se trasladan a las redes sociales, y en los que esta pandemia solo ha sido una constatación más de que todo está perdido y que por eso somos eternos optimistas. Y al final comprendimos, gracias a esas redes, lo que siempre había estado ahí. Ahora un algoritmo nos hace entender uno de esos mecanismos que mueven el mundo: solo hablamos para aquellos convencidos como nosotros y solo vemos aquellas opiniones de nuestros semejantes. Revoluciones de salón en lejanos planetas. Me pregunto si Faustino leyó El contexto, porque tengo la seguridad de que vio Excelentísimos cadáveres (cuestión de buen gusto). Cómo no relacionar las derrotas de todos… Pero aún en esas derrotas, hay algo bello. En las derrotas de todos: soñadores, Gaddis, Rivette, Sciascia,… Y es que pierden porque lo intentaron. Cada a cual a su manera.
Cada cual a su manera y el OuLiPo en todos lados. Porque aquí también surge el oficio del escritor (que no el oficio de escritor, aunque también) y en su construcción adivinamos el gusto por el juego, por el cálculo de probabilidades, las matemáticas, esa sangre que recorre las venas del taller de literatura potencial. Debord en Lavapiés se convierte pues en la obra total, una explosiva mezcla que hay que manejar con cuidado. Con el cuidado con el que lo hace Faustino Sánchez, para entregarnos un retrato de unos días, que luego fueron meses y más tarde años, y qué quedó de aquellas ilusiones y hacia dónde podrían haber marchado irónicamente. Entre vampiros, vidas eternas, empinadas calles y más empinados destinos. Vencer, vencer de verdad, hasta la derrota. Como en una película de los años sesenta de aquellas que tantos nos gustaban. Cuando París nos pertenecía.
28.6.21
NOVEDAD NARRATIVA: "DEBORD EN LAVAPIÉS", de Faustino Sánchez (Shangrila 2021)
16.10.20
XVII. "NIEVE. POSTALES DESDE EL FRÍO", Pasión Rivière (coord.), Shangrila 2020
16.10.19
VIII. NOVEDAD: "MUÑECAS. EL TIEMPO DE LA BELLEZA Y EL TERROR", Mariel Manrique (coord.), Shangrila 2019
Acerca de El extraño caso de Angélica
(Manoel de Oliveira, 2010)
Al señor Isaac lo reclaman para fotografiar a una muerta, un cadáver joven, cuando la tragedia todavía está latente en el hogar, en la familia. Isaac se siente un intruso en ese momento de intimidad, al interrumpir el velatorio, y Manoel de Oliveira filma estos instantes como si él mismo estuviera experimentándolos, con una cámara firme y estática que contrapone la rigidez de la familia en duelo con la fragilidad del joven fotógrafo, pues se adentra en la casa con precaución, como si entrara poco a poco en la boca del lobo. La extrañeza se multiplica delante de Angélica, un cadáver de naturaleza tan angelical (su nombre no es casual) que el joven señor Isaac se siente incapaz de retratarla. Busca un ángulo tras otro, se mueve con incomodidad sintiendo la presión de la familia a sus espaldas pero, al mismo tiempo, es incapaz de terminar la tarea. Angélica no es un cadáver: es demasiado perfecta para eso, la piel es demasiado tersa, demasiado suave; su atuendo, vestido y flores, irreal hasta para un instante fuera del tiempo. Angélica es porcelana, bella y calma. Angélica es una muñeca que parece estar a punto de cobrar vida. Sobre el objetivo de la cámara, el señor Isaac percibe un parpadeo, una sonrisa. Da un respingo. Vuelve a mirar. La muñeca sigue inmóvil, está donde la encontró. Nadie parece haber visto nada. ¿Dónde está el desajuste, en la percepción dispar de los espectadores o en la doble naturaleza de lo observado? El antes y el después son invariables, pero en el intersticio entre ambos momentos algo ha pasado, algo de lo que ya no hay pruebas, algo volátil que la fotografía, al perder la oportunidad de retratar el misterio, lo invisible, no ha podido capturar. Si el cine filma a la muerte trabajando, como decía Jean Cocteau, la fotografía evidencia el misterio de la vida a través de la omisión. La fotografía viene a ser la elipsis audaz que el cine difícilmente alcanza. Aunque el cine evidencia también el misterio al no ser capaz de filmar lo que ocurre entre un veinticuatroavo de segundo y el siguiente. Si la sonrisa hubiera sido tan rápida como para abarcar menos de un veinticuatroavo de segundo, ni siquiera el cine habría podido ser un testigo fiel [...]
22.10.18
X. "CARTAS, CUERPOS, ESCRITURA", Revista Shangrila nº 32, Shangrila 2018
A PROPÓSITO DE JONAS MEKAS Y
EN EL CAMINO, DE CUANDO EN CUANDO, VISLUMBRÉ BREVES MOMENTOS DE BELLEZA (2000)
La obra de Jonas Mekas ha ido oscilando a lo largo de su carrera entre dos polos, el de la misiva y el del diario, y en ocasiones su delimitación o clasificación no es sencilla. Como decíamos, si hay algo en común entre ambas, y que queda perfectamente visible a través del estilo y personalidad fílmica de Jonas Mekas, es la intimidad y, en una segunda derivada, la espiritualidad.
La intimidad de lo privado
Tanto la carta como el diario son, en principio, comunicaciones privadas. El diario está escrito para uno mismo, mientras que una carta está escrita para otra persona, pero una persona específica. Conocer el destinatario, por lo tanto, permite delimitar códigos, afinarlos, dejar de decir todo aquello que emisor y receptor conocen de manera implícita. No es necesario describir el contexto del mundo cuando este contexto es común, cuando se escribe conociendo las circunstancias, pensamientos, vivencias, del destinatario. Por eso, en muchas ocasiones, cartas o diarios no son legibles, o no se pueden entender en su grandiosa complejidad. Son grandes poemas elípticos, en los que un tercero no puede más que comprender la superficie de las cosas. Por esta razón, cuanto mayor es la relación y el conocimiento mutuo entre emisor y receptor de una carta, más compleja es la descodificación por parte de un tercero [...]
19.4.18
VIII. "MELANCOLÍA": LA MELANCOLÍA DE LOS FANTASMAS. LEVITACIONES ENTRE DAVID FOSTER WALLACE Y APICHATPONG WEERASETHAKUL
Si la auténtica melancolía corresponde a aquello que nunca tuvimos ni podremos tener, entonces todos seremos siempre fantasmas, todos tendremos cuentas pendientes, dejaremos tristezas sin realizar, mandatos propios por obedecer. La crónica de una vida es la historia de todo aquello que no llegamos a hacer, porque en las palpitaciones del deseo entendemos nuestra naturaleza amorfa mejor que en un hierático registro de logros, actividades y parlamentos [...]
Levitaciones entre David Foster Wallace y
Apichatpong Weerasethakul
Seguir leyendo:
11.12.15
XXII. LA SUPERVIVENCIA. HERRAMIENTAS MÍNIMAS - REVISTA SHANGRILA Nº 25.
Faustino Sánchez
24.8.14
RETRATOS DE FAMILIA - TRÁNSITOS DEL CINE
Estimado Faus:
Madrid, 6 de mayo de 2011
Estimado Aarón: