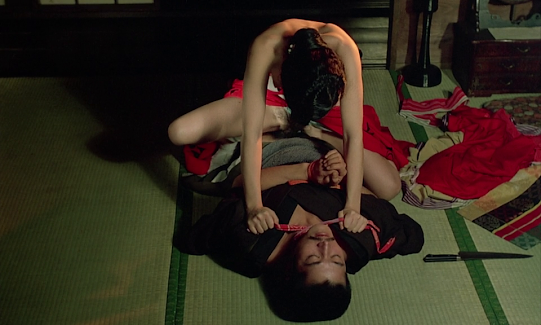Prólogo a La caricia del cine
EL GESTO QUE DA A VER
Fran Benavente
Una partida de campo, Jean Renoir, 1936
Situado ante la puerta de este libro, propongo al lector una
primera llave, la de Serge Daney: “Y sé muy bien por qué adopté el cine: para que a cambio
me adoptara. Para que me enseñara a tocar incansablemente
con la mirada a qué distancia de mi empezaba el otro”. (1) Hay en esa frase un lazo experiencial fuerte –la “adopción”–, una
pedagogía –“enseñara”– y una relación del tacto y la mirada, de lo háptico y lo
óptico, de la imagen y el gesto. Todo un programa fenomenológico que se fija no
en la identidad de una persona o una cosa, sino que piensa a partir del otro y
en el “entre”, en el hiato, en la distancia. El cine está hecho de distancias;
distancia entre cuerpos, entre el cuerpo y la cámara. Llamamos cine a lo que
ocurre en ese espacio tendido. La distancia es la pulsión, dirá Daney, el
deseo. Este libro es la exploración de las modalidades de esa erótica, de ese
deseo, abordadas desde un gesto característico, amoroso, sutil, delicado: la
caricia.
Serge Daney, muy presente en este volumen, muestra el camino de la
tradición del cine que aquí interesa: la del gran cine moderno y sus herederos
contemporáneos. Aquel cine que no filma cosas sino relaciones entre las cosas,
el que sale al encuentro del otro y espera la revelación, la epifanía, la
aparición. No es extraño,
entonces, que Arnau Vilaró se remonte hasta la escena originaria, como quien
dice, del cine moderno: la escena de amor al final de Une partie de campagne del “patrón” Jean Renoir, con la célebre
mirada a cámara de Sylvia Bataille. Desde aquí, los elementos definitorios del
cine moderno, y del libro, son puestos en juego a partir del diálogo y la
discusión con Bazin para ampliar, extender y rearmar la base fenomenológica de
su planteamiento.
Aquí llegamos a un punto importante, puesto que con Bazin no solo
se interrogan las proposiciones del cine moderno sino que reaparece la cuestión
ontológica. Quiero decir que este libro tiene la ambición de formular de nuevo,
aunque no directamente, la pregunta ¿Qué es el cine?, esa pregunta intimidadora
y, sin embargo, necesaria a cada época. Trata de responder de forma
ensayística, sin falsas totalizaciones ni doctrinas. En esta perspectiva, el
cine, para Arnau Vilaró, sería sobre todo el cine de una modernidad entendida
desde Francia –de Renoir a Leos Carax, Claire Denis o Catherine Breillat– con
la piedra angular de los cineastas de la Nouvelle Vague como núcleo: Godard,
Rohmer, Rivette, Resnais, Truffaut. En torno a ese tronco y a partir de él
brotan ramas y flores por todas partes. El libro hace de la relación, la
comparación, una metodología a la altura de su herramienta de exploración del
amor y sus figuras en el cine. Está tejido con múltiples hilos, de forma fina y
sutil, en una trama compleja y
luminosa. Algunos de uso común son revisitados a otra luz, entrelazados
con otros nada manoseados o poco esperados en esta historia, en la que podemos
encontrar a Rohmer junto a Eugène Green, a Marguerite Duras junto a Jean-Claude
Rousseau, Buñuel y Rivette, o Alain Resnais al lado de Guy Gilles; una historia
en la que oímos resonar los trazos de la canción construida con las harmonías y
disonancias de Jean Eustache, Jean-Claude Brisseau, Paul Vecchiali, Jacques
Doillon, Chantal Akerman y un larguísimo y frondoso etcétera.
El libro se configura como un mosaico constante de imágenes y
cineastas tomados al detalle, de perspectivas teóricas y fuentes
bibliográficas, de motivos y figuras, sin jamás recurrir al tópico o al
reflejo. Del mismo modo que el cine de la modernidad trabaja contra la
homologación o lo idéntico, el libro busca el otro, y en ese sentido también
hace cuerpo con su objeto moderno: su programa es el intento de acercamiento
entre dos imágenes, dos cosas, dos cineastas, dos secuencias, una imagen y una
idea, etc.
Hay que creer mucho en el cine y en las propias posibilidades para
poder hacer eso. El autor combina, en formas extremas, las virtudes del
cinéfilo y la erudición del académico. O quizás sea al revés. Este es su primer
volumen publicado y aún así, desde el inicio, marca un tono fuerte, entra en
escena con contundencia y ambición, sin petulancia pero con arrojo.
Arnau Vilaró formó parte de la primera y brillante generación de
alumnos del Máster de Cine y Audiovisual Contemporáneo de la Universidad Pompeu
Fabra, donde empezó a gestar el proyecto que luego se convertiría en una tesis
doctoral y ahora en libro. Se trata de una generación cuyos frutos empiezan a
ser visibles y que dará que hablar. Ya lo hace, de hecho, alrededor de la
revista Lumière, heredera de la
cinefilia exigente e inventiva, lugar de descubrimiento de cineastas y filmes
ignotos, plataforma activista en torno a ese cine que busca al “otro”.
En cuanto al texto que el lector tiene entre manos, se originó
como un núcleo irradiante alrededor de las relaciones entre la mirada y la
palabra en el proceso de figuración del amor en el cine moderno y a partir de
un trabajo genealógico que se retrotraía al funcionamiento del deseo en el amor
cortés. Todo ello con el concepto de “oscilante”, de Jean-Luc Nancy, como
herramienta principal. Era algo bueno y algo nuevo, merecedor de suscitar el
mayor entusiasmo. Había allí un ensayo precioso en ciernes, un volumen
referencial en vías de abrirse paso y una obra muy importante. Lo único que
convenía asegurar era que la ambición se mantuviera intacta; que la complejidad
del tejido no se convirtiera en un conjunto de nudos insalvables para el
lector; que persistiera la convicción de estar aportando algo trascendente para
la historiografía y la estética cinematográficas.
El godardiano primer título de trabajo, “Amor, bella
preocupación”, devino en “La caricia del cine”. El primero delata el objeto y
apunta una secreta intención enfocada a pensar en el cine algo así como los Fragmentos del discurso amoroso de
Roland Barthes. El segundo título, el definitivo, sitúa la centralidad
operativa de ese gesto fugaz, intencional, transitivo, relacional. Giorgio
Agamben, en un texto muy conocido que formó parte del decisivo primer número de
la revista Trafic –fundada
precisamente por Serge Daney–, dejó escrito que “el elemento del cine es el
gesto y no la imagen”. De ese modo la idea se entiende como constelación en que
los fenómenos se conciertan en un gesto. Tal es el movimiento de este libro,
que trabaja, como se ha dicho, por comparación y construyendo constelaciones de
cineastas en torno a series de relaciones dialécticas implicadas en el trabajo
de figuración, entre imagen y palabra, plano y contraplano, campo y fuera de
campo, continuidad y discontinuidad, realidad y representación, lo que es y lo
que se muestra.
La caricia es el motivo que permite orientar ese sistema de
relaciones y definir un movimiento puramente cinematográfico. También es
figura, aproximada, como toda figura, en tanto que acontecimiento, como
identidad vista desde el devenir, el dirigirse hacia o el recibir de. Arnau
Vilaró propone tomar como fundamento la obra de Emmanuel Lévinas y ver cómo
desde ahí el cine se define como una máquina erótica, en un amplio sentido, y
cómo se pueden observar los mecanismos que rigen, construyen, destruyen,
organizan y desorganizan ese dispositivo de aparición y desaparición del deseo.
En este sentido, la cifra secreta del cine sería la del montaje, la del montaje
profanador, una ética de la pluralidad insondable del rostro, de las lenguas,
de los gestos. Contra la totalización del uno, el infinito de cuerpos, rostros
y palabras resistentes y antiguos, que ponen en crisis y convocan lo impensado.
Ahí es donde reside el núcleo de la experiencia, centro incandescente destruido
por lo uno y lo mismo, que el cine aspira a reavivar en su relato. El deseo
como experiencia y la experiencia del deseo. El amor como contrapoder.
Pensamos el deseo como motor de la mirada: deseo exaltado, pulsión
escópica, amour fou, amor cortés,
amor platónico, anudamiento y destrucción de los cuerpos, orden de la
representación y desorden amoroso. El cine, su vehículo, sería, entonces, el
lugar de aparición de lo no visto, de lo apenas visto, de lo que insiste antes
de lo que existe, de lo que se revela: “Una inminencia que evoca la voluntad
inagotable de insistir que tiene lo real establece, entonces, el desorden. Abre
un espacio y un período de vértigo y discontinuidad que culminan comúnmente en
el miedo y el malestar, ese umbral de la angustia. Pues la angustia significa a
la vez presencia de una ausencia y la ausencia presente, la existencia
inexistente y la inexistencia de la existencia. En fin: la presencia invisible
de aquello que no está ahí”. (2) Lo que aquí se propone es abrir las imágenes y
pensarlas en su incierto contracampo, el otro, que en este libro es también el
lector.
De entre las intensas radiaciones de fondo que emana este libro se
percibe algo sustancial del lado de Rivette. El que fuera alma de la Nouvelle
Vague quizás también anima en secreto el pensamiento de una joven generación. L’Amour fou (1969), particularmente,
parece una película suma, un origen reconocido en sus efectos al que hay que
volver; por motivos evidentes en este caso. Rivette propulsa la idea del cine
como interrogación de una verdad de la obra en el tejido de las sombras
proyectadas o en el teatro fantasmagórico del mundo y, con frecuencia, esa
búsqueda la impulsa el amor. Escribe Jacques Aumont que el cine, desde los
inicios, resultó la encarnación perfecta del deambular indefinido del cuerpo y
la mirada del hombre moderno; una herramienta de encuentro permanente, pero de
poderes superiores a los de sus practicantes. (3) Y estamos abocados al
encuentro, precisamente porque estamos abocados al otro en su falta de
evidencia. El accidente, lo azaroso, es en efecto un fruto del encuentro
fortuito, pero solo se revela si hay circulación, movimiento. Rivette, dice
Aumont, parece uno de esos cineastas que orientan todo en su cine para hacer
posible ese tipo de encuentro (o para intentar evitarlo). En ese cuadro, resulta fascinante ver de qué modo las
instrucciones de uso para un rodaje totalmente improvisado, como en Out 1 (1971) o L’Amour fou –esos filmes faro, soñados por la posteridad– funcionan
como tensor dinámico de la cita con lo inesperado; por ejemplo, como en Out 1, película hecha sin guión pero con
brújula y mapa, los actores debían inventarse un contexto, una actividad, para
saber “quién deseaba encontrar a quién y, a partir de ahí, inyectar un poco de
ficción”. (4)
4. Citado en Siety, Emmanuel, “Quelques bêtes dans
la jungle : la rencontre dans les films de Jacques Rivette”, Aumont, Jacques (dir), op. cit., p.18.
En ese sentido importa mucho descubrir, tal como explica Emmanuel
Siety, el “esquema Don Quijote”
como uno de los armazones fuertes del cine de Rivette. Siety explica de qué
modo Rivette concibió Le Pont du Nord
(1981) como una relectura del clásico de Cervantes, hasta el punto de dar a
leer la obra a Bulle Ogier, que debía refigurar a Sancho Panza en el film.
Siety habla del complejo de Don Quijote como un deseo fulgurante, amoroso,
aventurero, de encuentro con lo real, que constantemente choca con la decepción
elusiva del espejismo ficticio. El amor cortés y la aventura caballeresca,
leídos por Arnau Vilaró a través de Eugène Green o Éric Rohmer, fueron
resituados en el Quijote a la luz moderna e inmanente de lo real, apenas aproximado
y entrevisto en el movimiento de su búsqueda entre los velos de la fantasía.
Rivette empuja el cine moderno desde la modernidad del Quijote reescribiendo el
movimiento, trabajando el mismo dispositivo; aquel que, de algún modo, alimenta
el discurso que propone este libro.
Después de Rivette, podríamos destacar el lugar que ocupa Alain
Resnais. Junto a Truffaut –el hombre que amaba a las mujeres–, estos nombres
alimentan la moral de la genealogía que informa en sordina estas páginas.
Rivette y Resnais, tal como vio Gilles Deleuze, son de algún modo los cineastas
que formaron la imagen del cine moderno en tanto que imagen-tiempo. De un lado,
las posturas del cuerpo y los estados del alma; del otro, los cristales de
tiempo. Cuerpo y tiempo, materia y memoria; Arnau Vilaró vuelve sobre ellos de
la mano de Deleuze, con quien
entabla un diálogo filosófico –es decir, pensando el cine desde las imágenes
entendidas como conceptos– para proseguir su cartografía de un cine moderno y
expandirla por vías diferentes o menos exploradas. Deleuze no aparece, por
tanto, como suele suceder, como muleta interpretativa, como apoyo conceptual,
sino que es un sistema para cuestionar y poner en discusión. El trabajo con
Deleuze es de una gran riqueza y muestra el nivel del libro que el lector tiene
entre manos. Quizás, entre las cosas que esconde y esconderá este texto, se
encuentra una crítica o una derivación posible de los escritos sobre cine de
Deleuze, particularmente de La
imagen-tiempo, ese volumen que ha admitido tantas perífrasis y tan pocas
prolongaciones o réplicas.
Lo que une a Deleuze, Lévinas, Jean-Luc Nancy y otros pensadores
que entran en liza en este libro es un determinado rechazo a los códigos
fijados, al sistema, a los ideales de representación. Es decir, su modo de
abrirse al otro no en relación de reciprocidad o de igualdad sino según los
modos de la disimetría, la tensión, el conflicto, el deseo desmedido, etc. En
esas condiciones, la ética solo puede residir en lo inagotablemente abierto,
plural, y así también ocurre en las imágenes que permite pensar. Ir hacia el
otro significa impurificar y esa debe ser la base: la modernidad como la
comunidad desobrada del cine y de los cineastas impuros.
Abrir las imágenes del modo en que lo hace Arnau Vilaró descubre
al lector, al espectador, una nueva manera de verlas, de leerlas, de
comprenderlas, de sentirlas. En ese sentido, las posibilidades mostradas por el
libro son infinitas y se pueden imaginar desde ahora otras vías reales. Una de
ellas pasaría por trabajar desde la escucha (5), donde ya no se trataría de
tocar, sino de oír, del oído del otro. Esta fenomenología de la escucha, que
conjugaría palabras, sonidos, ritmos, vibraciones, silencios, tonos, etc.,
permitiría pensar ya no desde la caricia, sino, quizás, desde el susurro, el
murmullo, el silencio.
Para acabar, volvamos por un momento a la compañía de Serge Daney,
que explicó tan claramente lo que supuso el cine moderno: su herencia, su
declive, su poso; es decir, el cosmos infinito cuyos cuerpos celestes se vuelven
a conjugar aquí en nuevas y preciosas constelaciones, en campos de fuerzas
remotos y desconocidos hasta el momento. Daney vio que el cineasta de posguerra
–el que aparece fundamentalmente en este libro– era un cineasta moral en el
sentido que filmaba situaciones que le permitían moralizar los gestos del
trabajo: gestos de montar, cortar, mostrar, ocultarse o acercarse. Este
imperativo ético, cifrado en las formas y figuraciones cinematográficas, nos
devuelve a Lévinas; el ir hacia el otro, acercarse a su rostro, tocarlo,
acariciarlo. El proyecto de la modernidad como reencuentro con lo humano
perdido. Lo tentativo en el acto de tentar, de ir a tientas, buscando. El cine
como lugar de encuentro, el deseo amoroso como motor, y la caricia como gesto
que cristaliza todo eso. He ahí lo que propone este libro necesario cuyas
páginas el lector está a punto de visitar.