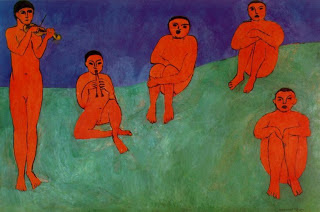GIACOMETTI, EN TRÁNSITO
ENTRE GENET Y ROTHKO
[fragmentos iniciales]
JEAN GENET TOCA UNA ESCULTURA DE GIACOMETTI
HERNÁN MARTURET
“Mamá, te lo voy a decir, mamá… mamá, no volveré a la escuela porque en la escuela me enseñan cosas que no sé”, afirma Ernesto en La lluvia de verano (Marguerite Duras, 1990). Duras dijo en una oportunidad que no comprendía la afirmación de su personaje, aunque creía que podría tratarse del rechazo de Ernesto hacia quienes pretenden imponer ciertos saberes que a uno no le interesan, minando de esa manera la curiosidad genuina.
Quizá la frase de Ernesto pueda interpretarse como la reivindicación de lo que conoce y del hecho de que considere suficiente dicho conocimiento adquirido. Si esta interpretación es correcta, la frase tendría un significado mucho más radical, pues sería una respuesta al malestar que genera el proceso de secularización e intelectualización al que está sometido el hombre moderno. Si, como advirtió Max Weber, la dinámica del pensamiento moderno está motivada por la búsqueda sistemática de lo desconocido, es lógico que este dinamismo vaya acompañado de una profunda crisis de sentido: no existe un “fin último” para el pensamiento moderno; la verdad que se alcanza es siempre provisoria, contingente, hasta nuevo aviso.
Además, aunque de manera indirecta, la frase de Ernesto podría referirse al rechazo a la institución escolar como reserva de saberes supuestamente dignos de saberse y a su pedagogía como mecanismo para alcanzarlos. Aquí también contamos con antecedentes críticos en la teoría social, como la crítica de Michel Foucault a los “micro-tribunales” en los que se transforman las instituciones educativas, al otorgar premios y castigos morales, y a los modos de aprendizaje de estas instituciones, basados en un modelo progresivo, ordenado y profundamente jerárquico entre el maestro y sus alumnos.
En El atelier de Alberto Giacometti (1979), Jean Genet describe su experiencia con las obras del artista. Nos dice que las esculturas de Giacometti no representan cosas que no sepamos y tampoco requieren de un manual de instrucciones para ser percibidas de una manera adecuada.
Sus diosas y cabezas de hombre y mujer (cuyos modelos fueron su mujer Annette y, particularmente, su hermano Diego, modelo y ayudante durante 35 años) están solas allí, en su pedestal, sustraídas a la ley del accidente, equivalentes entre sí.
No hay “restos de tinte humanos” que deban interpretarse –tales como la delicadeza, la tensión o la crueldad–, pues cada obra adquiere su propia belleza por el solo hecho de ser irremplazable, única. “El arte de Giacometti no es entonces un arte social que establece entre los objetos un vínculo social –el hombre y sus secreciones; sino que sería más bien un arte de pordioseros superiores, y tan puros que el vínculo entre ellos sería el reconocimiento de la soledad de cada ser y de cada cosa. Estoy solo, parece decir el objeto, presa entonces de una necesidad contra la que nada puedo. Si no soy más que lo que soy, soy indestructible. Siendo lo que soy, sin reservas, mi soledad conoce la de todos ustedes”.
Según Genet, las esculturas de Giacometti nos colocan ante objetos aislados, en soledad. No sin esfuerzo, advierte, debemos intentar que nuestra mirada recorte ese objeto de su lugar en el mundo, de su función. Si, por ejemplo, logro recortar un rostro del mundo que lo circunda, “entonces esa soledad acudirá a abarrotar de sentido ese rostro, esa persona, ese ser, ese fenómeno. Quiero decir que el conocimiento de un rostro, si pretende ser estético, debe negarse a ser histórico”. Esto también es válido si quiero conocer un perro, o un gato.
[...]
GIACOMETTI CONVIVE CON MARK ROTHKO
MARIEL MANRIQUE
Muchas tardes, voy hasta el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y me siento un rato en el suelo frente a “mi” Rothko, el “Rojo claro sobre rojo oscuro” pintado entre 1955 y 1957, cuando Rothko ya estaba en pleno dominio de su etapa “clásica”, la de los enormes rectángulos verticales de colores pintados con la antigua técnica de la veladura, esos campos de color de bordes difusos que se expanden (brillantes, saturados, vivos) o se contraen (oscuros), o hacen las dos cosas al mismo tiempo, que parecen respirar, transpirar, coagular en ciertos puntos nodales, chorrear o llorar, sostenerse apenas. No voy a ver “mi” Rothko para que me enseñe ni me explique nada, voy solo para que me muestre lo que ya sé y, en ese conocimiento compartido, me haga compañía, en silencio, que es quizá la forma más alta y pura del amor: hacerse compañía sin pronunciar una palabra, como la compañía que nos hace un animal desde la sabiduría sin fondo de su reino.
“Mi” Rothko es animal, se mueve lentamente. Apartaría el espacio vacante entre mis órganos perdidos hace tiempo y lo colocaría donde estuvo mi estómago y el aparato que se suele llamar “reproductivo”, hasta que las cicatrices de esa pintura coincidieran con las mías, porque nunca he sido tan bien radiografiada. He llegado a pensar que “mi” Rothko calzaría exactamente con mis vísceras, que si el óleo con su sangre dispar transmigrara a mi cuerpo la fusión sería casi perfecta. Casi, porque no hay líneas rectas ni ángulos incólumes en Rothko. No hay una forma pintada y velada y vuelta a velar de una vez y para siempre. No solo porque sus cuadros son enormes e invitan a entrar en ellos para desestabilizarlos, o desestabilizarse, no solo porque su propósito declarado es la intimidad y su superficie última está determinada por el pacto con los ojos de quien mira. Es sobre todo porque Rothko nunca está quieto, como si fuera un raro organismo nacido de los desgarros de la psiquis, porque zurce esa psiquis mientras se metamorfosea, porque late y babea y envuelve mis trepidaciones mentales como la veladura de su técnica, avanza sin moverse de su sitio e inevitablemente toma posesión.
Tampoco yo necesito moverme para que me invada, solo tengo que mirarlo, como si lo digiriera o lo gestara, esa primera actividad en la que me reeduqué para ralentizar mi masticación como un rumiante y esa segunda actividad que aprendí a expandir y a reconocer en ciertos campos, en los que me olvido de mí misma y me mareo, me disocio y me voy a otra parte. A Rothko me lo como en cámara lenta, voy pariéndolo en horas de transmutación. Mientras lo miro, me entrego y no ofrezco resistencia. No tengo que tocarlo, tampoco, y no solo porque en los museos esté prohibido. Practico con “mi” Rothko un ritual tántrico en el que desde el primer momento aspiro a disolverme. No voy a verlo para sufrir. Voy para cesar, para dejar de existir, para ser un rojo claro sobre un rojo oscuro, algo así como un exaltación o un pulso vital derramado sobre un carro fúnebre, que persiste en emitir sus últimos destellos. Porque Rothko jamás se oscurece del todo. Nunca se evade o se retira a una noche infranqueable, no se amuralla ni se alisa hasta endurecerse y volverse rígido y opaco. De este lado, que es la pura superficie de Rothko porque ni en él ni en nadie más ni en el mundo entero hay otra cosa que no sea pura superficie, de este lado Rothko sobrevive, deshecho en el óleo que eligió para transfigurarse.
Mientras lo miro no sueño con serpientes ni con Atlántidas ni con revoluciones. Me dejo ir, me dejo llevar y espero que el puerto de arribo, que el proceso mismo, sea la nada. Es como si flotara hacia Rothko, boca abajo, exhausta. Como si algo en el cuadro tirara de mí, o su respiración fuera un susurro, un canto de sirenas. Soy un manojo de arterias y tendones, un puñado de huesos gastados, una mujer sin himno ni banderas, sin hijos y sin nombre, un cuerpo anónimo que fue a mirarse a un Rothko que es su espejo de rojos sobre rojos. Si pudiera descomponerme en estos óleos, en sus pigmentos y su trementina, impregnarlos, penetrar el soporte, apoyar la cabeza en sus radiaciones apenas perceptibles. Recostarme y deshacerme. No vengo a traficar, a exigir una respuesta, a abismarme para encontrar tesoros. No hay tesoros abajo, no hay abajo. Vengo a reconocerme más allá del jardín del bien y del mal, a lamerme los huecos de las bombas, como un perro, a deponer toda noción de control o de soberanía. No soy nada, nunca seré nada y no tengo ni quiero tener en mí ninguno de los sueños del mundo. Simplemente quisiera dormir, entrar en el sueño como se entra al agua, como quien entra a un color, un rojo-Rothko.
[...]
Seguir leyendo el texto: