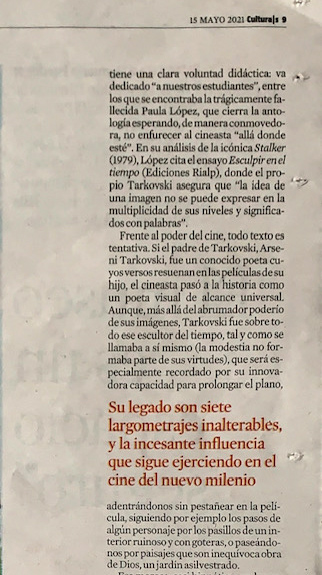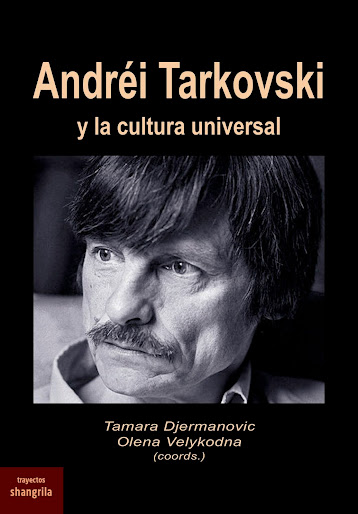Otros artículos de este libro pertenecen al género de la interpretación; yo intentaré desviarme hacia otro campo, el del testimonio, puesto que en el caso de Andréi Tarkovski, las interpretaciones van sustituyendo poco a poco la realidad, acumulando una enorme cantidad de mitos alrededor de su vida y su obra. En la primera parte del título de mi texto, “trabajar”, en su versión rusa, puede sonar algo arrogante y soberbio; en realidad, se trata de Tarkovski y mi asistencia en uno de sus filmes en calidad de ayudante.
Para empezar, mencionaré el concepto del tiempo. Trabajé con Tarkovski en Stalker (Stalker, 1979) y en aquella época él procuraba evitar preguntas sobre el tiempo. Creo que en esos momentos ya había superado, en cierta medida, aquella definición que había dado anteriormente en su famoso escrito Esculpir en el tiempo (1), para llegar a la regla de tres unidades, prestada del clasicismo: la unidad de lugar, de tiempo y de la acción. En cuanto al tiempo, solo conviene indicar que en Stalker la acción sucede dentro del mismo periodo temporal de una larga jornada y, quizá, una noche.
1. TARKOVSKI, Andréi, “Zapechatlennoe vremia”, Voprosy kinoiskusstva, 10, 1967, pp.79-102 (el cineasta incluyó este artículo, con algunas variaciones, en el capítulo 3 de su libro Esculpir en el tiempo, Barcelona: Rialp, 1996).
Tarkovski era muy reservado cuando trabajábamos en Stalker, incluso diría desconfiado. En general, le disgustaba extenderse en la teoría. Quizá se podría explicar por el mal humor que tenía después de El espejo (Zérkalo, 1975). Le costó mucho conseguir la aprobación oficial de esta película, que fue acompañada de grandes malentendidos. Cabe mencionar que, a propósito de Stabat Mater de Pergolesi al final del filme, el ministro de la Industria de Cine le dijo: “Su Bach no suena muy soviético”. (2) No se le ocurrió pensar que Bach había vivido trescientos años antes de la aparición del poder soviético. Quizá por eso, al empezar Stalker tenía una especie de hipersensibilidad con Mosfilm, con el Comité Cinematográfico y con todo aquello que estaba relacionado con las autoridades de la industria cinematográfica rusa. Procuraba aparecer cuanto menos en los estudios y solucionaba todos los asuntos por teléfono. Si se precisaba su firma, algún empleado de los estudios le acercaba los documentos para firmarlos en su casa.
2. Stabat Mater, compuesta por Pergolesi en 1736, fue adaptada numerosas veces; la versión más célebre de estas “transformaciones” es la de J. S. Bach.
Andréi, en aquella época, aprovechaba cualquier ocasión para marchar a la dacha del campo, situada a trescientos cincuenta kilómetros de Moscú. Le gustaba mucho y además intentaba refugiarse allí para evitar que lo molestaran. Entonces no había móviles; él allá tampoco tenía teléfono fijo. Todo esto creaba cierta tensión en el trabajo; nadie se atrevía a tomar decisiones por Tarkovski, pero alguien tenía que hacerlo, especialmente cuando él estaba ausente. Además, al empezar Stalker, Tarkovski tenía otros dos retos importantes. Estaba escribiendo el guion de Hoffmaniana y ponía en la escena teatral la obra Hamlet. Ambos proyectos le interesaban más que Stalker. Hasta el punto que cuando leyó la narración de los hermanos Strugatski en la que se basa la película, apuntó en su diario: “Podría servir para un buen guion para alguien”.
Se puede afirmar con certeza que Tarkovski al inicio no planificaba rodar este filme, sino ser su director artístico y el autor del guion, junto con los Strugatski. Esta película la tenía que rodar su amigo, el cineasta Gueorgui Kalatozishvili. Pero Gueorgui le dijo: “Si eres el coautor del guion y el director artístico, será una película tuya, seguramente genial, pero tuya. Y yo no quiero hacer tus películas, sino las mías, no importa que no sean geniales”. Al final, la candidatura de Kalatozishvili se descartó. Tarkovski, a su vez, en aquella época quería realizar alguna gran obra clásica, como Hamlet, La liberación de Tolstói (relato de Iván Bunin), El idiota o la vida de Dostoievski. No tenía guiones hechos para ninguno de esos filmes con los que estaba soñando. Hacia el otoño de 1976, gastó el dinero que había ganado con El espejo y tenía que empezar un nuevo proyecto, pero no tenía nada preparado para ponerlo en marcha. Entonces decidió recuperar aquella idea del filme que en su versión inicial se titulaba La máquina de los deseos, basado en la narración de los Strugatski Un pícnic al borde de la carretera.
La metamorfosis de Stalker
A petición de Tarkovski, los Strugatski escribieron –en un breve lapso de tiempo– primero el resumen del guion y luego el guion; así, Tarkovski empezó a promover este proyecto. Pero en ese momento comenzaron sus ensayos en el teatro, y le dedicaba más atención a Hamlet que a la película. Tenía ilusión de probar sus fuerzas en la escena teatral, algo nuevo para él, y esta experiencia le atraía más que Stalker.
Finalmente, como los ensayos para Hamlet se desarrollaban bien, continuó con el trabajo sobre el guion de los Strugatski. Pero su participación fue más bien escasa. El guion fue escrito principalmente por los hermanos Strugatski, que mencionaban la extrema ambigüedad de las indicaciones de Tarkovski, ya que tenía una idea muy imprecisa de cómo iba a ser el filme [...]